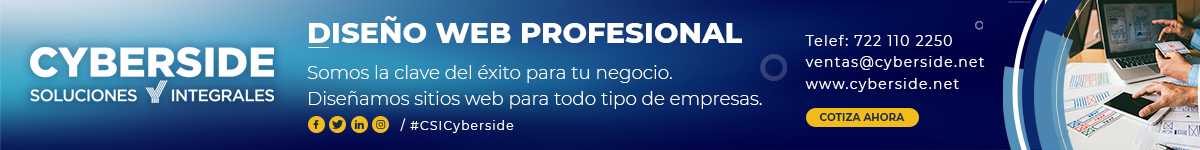Ese sopor
Julio se arrastra por una calle aledaña al mercado de La Merced. No se puede levantar, y aunque la tierra no se estuviese sacudiendo, tampoco las secuelas que le dejó la polio se lo permitirían. Sus manos sudorosas resbalaron de los tubos y las gomas desgastadas de su andadera de nada le sirvieron contra las violentas convulsiones. Sus piernas casi inertes le pesan como remordimientos. Tiene miedo de que lo aplasten. Intenta gritar, pero sólo consigue unas onomatopeyas guturales y desesperadas que se ahogan en la confusión. Su perspectiva de oruga se enfoca en el suelo que se abre. Parece como si el concreto respirara, como si echara bocanadas parsimoniosas y agonizantes. La coloración marrón, casi amarilla del barro bajo el concreto le provoca náuseas, o tal vez sea el ajetreo involuntario. Alguien se conmueve e intenta levantarlo, pero sus casi noventa kilos hacen que el espontáneo benefactor se arrepienta. Llega otra persona y juntos logran ponerlo de pie. Uno más le facilita la andadera y como puede se sujeta. Alcanza a ver otras grietas en la calle y que todos los rostros padecen la misma incertidumbre. Cerca de él yacen las cajitas de cerillos que vende a diario. Le preocupa perder su mercancía, pero una sacudida violenta le reanima el sentido de supervivencia.
Voy por el estacionamiento de la Facultad con unos amigos. Sostenemos aquella charla baladí de siempre.
Reímos cuando, sin esperarlo, suena la alarma sísmica: "Alerta, alerta", repite el altavoz. "¿Iba a haber otro simulacro?", pregunta uno. "Sí, pero hasta las cuatro. Creo", contesta una de las chicas. Llega entonces la convulsión geográfica. La primera sacudida es brutal. "¡Ay güey!", decimos al unísono. Nos abrazamos pero unas rejas amenazan con caernos encima. Hasta los árboles han perdido su verde candidez y sus agitadas ramas crujen. Las alarmas de los carros se disparan y causan temor. Nos llega un momento de lucidez y decidimos caminar hacia el centro del estacionamiento, lejos de las rejas, de los árboles y de sus macabras danzas. Todavía no deja de temblar cuando pierdo esa extraña inconsciencia casi animal y me acuerdo que tengo hijas. "¡Mis niñas!", digo con voz trémula. Saco el celular para llamarles, pero una de mis amigas me lo impide: "No güey. Si estaban en tu casa seguro se salieron y nadie te va a contestar", me dice. Le doy la razón y con el corazón vuelto un puño intento controlarme. No soy el único. Todos aquí nos vemos disminuidos y frágiles. Una mano todopoderosa agita los dados y los arroja a la mesa, apostando nuestro porvenir.
Cuando la muerte termina su cortejo, una chica saca su teléfono y nos avisa que se ha caído un edificio en la Roma. No le creo. A mis treinta años he vivido bastantes temblores y jamás se ha vuelto a caer un edifico en la ciudad desde el 85. Al menos yo jamás lo he oído ni visto. Aquellas cosas pasan únicamente en las periferias, porque no tienen la cultura de protección civil que sí tenemos los chilangos. No recuerdo haberme tragado unas palabras tan amargas como aquellas. Bastó con salir de Ciudad Universitaria para entender la suerte que tuve. Cientos de personas caminando, corriendo. Muchos con el teléfono en las manos. Colas inmensas en las casetas públicas. Una ansiedad pesada que se contagiaba sólo con ver aquellas caras largas. Me sacó de onda una chava que lloraba. "¿Qué tal si se murieron?", decía a sus amigos. Quiero llamar a mi esposa a su trabajo, pero es inútil. El servicio no funciona. Pruebo con mensajes de texto y después de varios intentos consigo comunicarme. Está salvo, muy asustada pero viva. Con una preocupación menos, vuelvo a llamar a mi casa para saber algo de mi mamá y de mis hijas, pero es en vano. Ahorita que llegue al trabajo vuelvo a marcar, pienso, y voy hacia allá.
Ya en la fonda, me encuentro con que no iba a haber servicio, pues los administradores de la unidad habitacional donde se halla temen de fugas de gas y otros daños. Mis compañeros de trabajo están, todos, sumergidos en una especie de sopor. No es para menos, pues dicen que con el movimiento las torres más altas de la unidad parecían chicle. Uno de ellos se atreve a compararlas con un jenga. Otro me cuenta divertido que la jefa salió corriendo y que ni vámonos dijo. Marco a mi casa y me contesta mi mamá. "¿Cómo están?", pregunto. "Bien hijo. Nos agarró saliendo de la escuela. Las chamacas están bien alteradas. Habla con ellas", me contesta y me pasa a la mayor. "Papi, tengo miedo", dice llorando. "No pasa nada mi amor. No te preocupes. Ya le hablé a tu mami y está bien. Yo ahorita ya voy para allá. Ya no llores. Pásame a tu hermana". Me la pasa. También está llorando: "Papá, tembló muy fuerte", me dice. Le repito lo mismo y le prometo unos chocolates. Le regresa el teléfono a su abuela. "Pepe. Estoy preocupada por mi hermano. Ya le hablé a Teto y no sabe nada. Dice que ni celular ni credencial se llevó y ya ves que no puede caminar". La verdad, con el susto ni siquiera me acordé de mi tío Julio. Le digo casi lo mismo que a las niñas pero agregando que mi tío, pese a su condición, se sabe cuidar bien y que no es la primera vez que le pasa un sismo mientras trabaja. Me despido, ya más tranquilo, y es cuando comienzan a oírse en la radio los reportes de derrumbes y demás fatalidades. Desmienten entonces el mito al que me aferraba, el que rezaba que en la ciudad no pasa nada.
Voy camino a casa. Hago más de tres horas de recorrido, pero considerando las circunstancias intento no quejarme. El metro desborda gente, pero a diferencia de otras veces, la multitud trae los ánimos entumecidos. Nadie se empuja, y si lo hace, no reclama, no discute. Las caras son las mismas que vi al salir de la universidad. Dejo que me invada su sentimiento y al revés. No siento hambre o sed. No quiero escuchar música ni leer. Sólo quiero llegar y abrazar a mis hijas, antes de que las cosas se desmoronen. Cuando me acerco a mis rumbos, veo que no hay grandes desgracias. Además de algunos tinacos y uno que otro pedazo de marquesina, nada parece haber caído. Nada tangible al menos. Llego por fin y cumplo mis pequeñas promesas. Todos se han reportado, mis hermanas, mis hermanos, mi papá, la mayoría de mis tíos. Sólo falta Julio. Son casi las siete y nada. Dan las ocho y lo mismo, y así cada media hora, cada quince minutos. Suena el teléfono a las diez y media. Mi mamá levanta la bocina. "Sí, sí, ajá. Cómo. No inventes. Sí. Bueno. Ay el Julio. Dile que no manche. Tú también Teto. Para la otra que se lleve un teléfono. Bueno. Sale. Nos vemos". "¿Qué pasó?", le pregunto. "Nada. Que ya llegó. Apenas. Que se vino caminando porque no había taxis. ¡Desde la meche! ¿Crees? Y en andadera. Se pasa". Veo como, a pesar del enojo, muta su semblante. Comparto su alivio. Con esa liviandad en el pecho y para cambiar de tema le pregunto qué está viendo. "Lo de la escuela que se cayó, pobrecitos los niños". Curados de las penas particulares, nos embargamos poco a poco en ese sopor y sentimos preocupación, dolor y tristeza, ahora sí, por todos los demás.
#LFMOpinión
#Septiembre19
#EseSopor
#Sismo