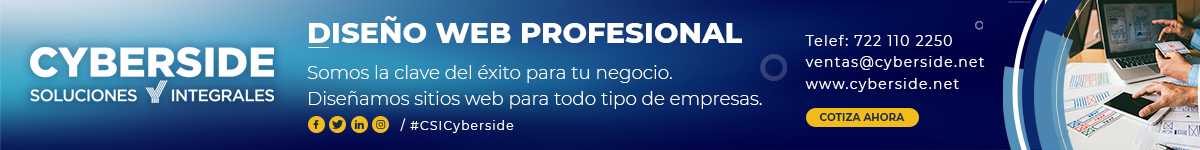El deseo programado
¿Qué define el deseo? ¿Es algo que yace intrínseco en nosotros y que nos obliga a satisfacerlo a toda costa? ¿Puede el deseo ser algo fabricado? Estas preguntas abren brecha en la actualidad por razones que hasta a los fatuos futuristas de antaño les hubiese provocado escepticismo. En una época donde existe un constante bombardeo informático, donde la personalización de los espacios digitales permiten a sus usuarios estrechar vínculos intangibles: relaciones de código binario, con dispositivos fríos, con sustancias inertes a las que les atribuimos virtudes que no necesariamente están ahí, pero que la mar de las veces sirven como suplentes de la realidad. Un acercamiento con el peligroso amasiato futurista que el director estadounidense Spike Jonze supo plasmar en su película Her (Annapurna Pictures, 2013).
Los mismísimos teóricos devenidos en profetas como Román Gubern (autor del avanzadísimo texto El eros electrónico del año 2000) se encuentran sorprendidos ante este paisaje. Y es que el concepto de ‘inteligencia artificial’ tiene un porvenir prometedor, así sea a largo plazo, pero las diferencias entre el hardware más potente con nuestro wetware (denominado así por el potencial lúdico que lo caracteriza) aún distan mucho; sin embargo, la ciencia ficción y el acelerado progreso tecnológico nos han familiarizado con ese futuro utópico a tal grado que, como a los personajes de Cien años de soledad, ni siquiera concientizamos lo que es real y próximo de lo que no lo es. Las respuestas que nos ofrecen los ordenadores son una promesa que se ha cumplido a medias, ello por no hablar del constante espionaje de nuestros fueros privados y de la ambigua utilización de nuestros datos personales (que alce la mano quien lea todos los ‘Términos y condiciones’ de sus servicios web), pero lo que aquí más preocupa es ese valor casi anti natura, esas sensaciones de dominio y satisfacción que proporciona el placer simulado.
Detrás del humo de la fascinación por lo nuevo viene el aburrimiento, pues como en toda relación de largo aliento la pasión por la tecnología deviene en costumbre, cuya llama es repudiada por sus inevitables implicaciones. Al igual que los habitantes del mítico Macondo, las generaciones más jóvenes han perdido su capacidad de asombro. Acostumbrados a la inmediatez y al reemplazo ad nauseam de sus caros dispositivos cuya mayor cualidad es publicitarse a sí mismos como símbolos de estatus y clasismo y no como objetos que en verdad suplan con auténtica innovación y practicidad a su antecesor inmediato, consideran como algo natural el acceso a internet, el formato multimedia y sus vidas se van en montañas de datos que no siempre terminan informando y mucho menos formando.
Crasa distancia entre aprender y aprehender, estos usuarios se llenan de bagaje inútil e infértil a tal grado que cada vez es más común ver a gente comentar un meme que formular el contexto, la gracia e ímpetu necesario para contar un chiste. Es más, ¿cuándo fue la última vez que escucharon a alguien contar un chiste? Lo peor, a la primera señal de desconexión se comportan como inválidos informáticos, aunque es cierto que esto último no es del todo culpa de ellos. Lo real es que para estas juventudes la comunicación se basa más en el soporte que el proceso.
Hace 15 años las especificaciones con las que cuentan los más recientes modelos de teléfonos móviles ni siquiera podrían haber sido soñadas, al menos no por un público masivo. Hablo de gente que se conformaba y hasta se entusiasmaba porque su teléfono contara con radio FM, que no concebía que en su memoria cupieran más de 20 canciones o que su monocromática pantalla tuviera colores. Estas personas fueron superadas de golpe por la tecnología y no se dieron cuenta, lo cual no significó que no pudiesen adaptarse a las nuevas costumbres y vicios, pero cayendo en el mismo error que sus homólogos menos seniles: perdieron de vista la contemplación. Fueron absorbidos por las tendencias y minimizados al rol de consumidores.
Y lo peor de lo peor es la industria profundamente irracional y violenta que conlleva la instauración de estos dispositivos en nuestras vidas. Hace poco alguien me ofreció un teléfono de alta gama a un precio que sería irreal en tiendas departamentales. La carcasa del aparato era de un bello turquesa y la pantalla prístina era de una nitidez de fábula, pero lo más llamativo era un mensaje que yacía en primer plano: "Hola, ¿estás bien?". Es casi una obviedad mencionar de dónde provenía este teléfono ("de Roberto", dicen en mi barrio), pero ante la tentación de comprarlo osé mejor por hacer la pregunta que no era ni el precio ni el origen: ¿Se encontrará bien esa persona? Cabe mencionar que ante mi impertinente curiosidad el vendedor prefirió venderlo a alguien más. Sólo de pensar en todos esos locales repletos de celulares que hay, por poner sólo un par de ejemplos, en la avenida Lázaro Cárdenas o hasta en el humilde tianguis de mi localidad, se me eriza la piel, pues tanto yo como una infinidad de paisanos hemos sido testigos y víctimas de la violencia que impone este ilegal giro. Me hace cuestionarme si el mismo Román Gubern pudo vaticinar esto. Y todo por la tentación casi erótica de la gente por tener el modelo de smartphone más reciente y potente.
Por otra parte están las llamadas redes sociales, a las que se les ha amputado el mote de ‘digitales’ como si las mismas tuviesen su origen en lo que vamos del siglo y no en la antropología. La necesidad de atención y afecto que antes buscábamos en las fiestas, en la escuela, el trabajo o en el simple ir y venir por las calles, buscando en las miradas alguna que nos correspondiera, ha sido sustituida por likes y emoticones. Los labios jugosos, las siluetas torneadas han cedido ante el polietileno y el cristal LED. Para saber quiénes somos ya no es necesario leer un poema que nos sublime o escuchar alguna melodía inspiradora. Basta con resolver algún cuestionario en red o utilizar un software que automáticamente nos tipifique de acuerdo a contenido de nuestro perfil en Facebook. ¿Y las miradas que se encontraban? En una pantalla del smartphone de turno.
Esperanzadora y afortunadamente las emociones son parte esencial para la construcción del conocimiento. Las máquinas, a pesar de su velocidad de procesamiento mucho mayor a la del aparato biológico humano, no pueden discernir y siguen necesitando de un programador que les indique cómo actuar. Se basan en la linealidad y sus algoritmos no son competencia para el sentido común, primordial en cualquier proceso cognoscitivo. La experiencia y la memoria (concepto inherentemente biológico) son utilizadas como una simple biblioteca virtual donde se almacenan datos sin apoyo contextual. La creatividad es una antípoda necesaria del orden, pues nace del caos. Ningún dato, por mejor procesado que esté, podrá reinventar y proponer al menos que sea canalizado por un sistema dinámico y sin restricciones.
Esta frialdad es perenne al hardware, de inicio porque las comparaciones con el cerebro humano son absurdas, pues este órgano no es individualista, sino que funge como la sincronía del sistema completo y cuyas partes emotivas están íntimamente ligadas a la versatilidad de sus causas y efectos. Para volver práctica una inteligencia se necesita de voluntad y de esto carecen las máquinas. Si algo distingue al pensamiento humano (el único, podría decirse) es la interpretación de los símbolos, mucha de la cual requiere devenir cotidiano par ser comprendido. Una inteligencia artificial no puede interpretar los signos porque carece de subjetividad.
Los deseos no pueden ser construidos basándose en simulaciones Las sensaciones y sus motivos nacen porque la vida en su momento así lo requiere. Podemos programar un estímulo dado en una computadora bajo circunstancias variopintas (previsibles o no), pero la que da forma a un deseo es el hecho de que es propio. Mientras no exista esta naturalidad, una verdadera sensualidad artificial, no es posible considerar al deseo como un componente o un programa. ¿O acaso a alguien se le obliga qué sentir, cuándo y cómo?
#LFMOpinión
#RaícesDeManglar
#DeseoProgramado