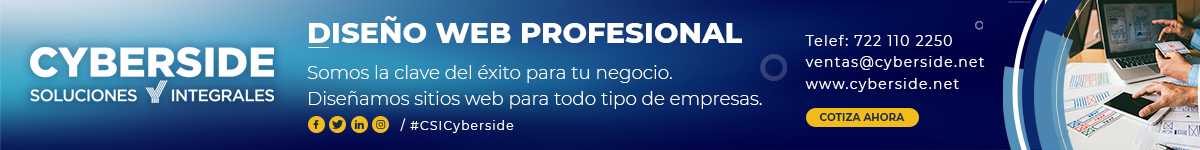Puerta abierta
—Mire mi jefe, lo que yo le recomiendo es ya no hacerla de pedo. Todos estén bien hasta tras seguro fue una congestión. Ahora sí que como dice mejor la haga de a jamón porque hasta se le podría voltear —le dijo el policía.
—Pero es que no sé qué le hicieron, a lo mejor fueron esos güeyes quienes le hicieron algo y por eso pasó lo que pasó —contestó Arturo, alterado.
—Pos ahora sí que quiera. Total, va a ser usté quien se eché la bronca y yo lo entiendo, mire, era su señora y todo, ¿no? Pero pues ora sí que sin ofender le gustaba el desmadre —le dije el oficial irrespetuosamente, sin medir ni un poco el impacto de sus palabras.
Arturo no sabía qué hacer. Por una parte entendía que ahí, en esa casa maloliente y llena de borrachos algo grave había pasado. Lo que fuera llevó Jovita, su esposa, a la muerte. Sin embargo, los años de cuidar a aquella mujer alcohólica también habían erosionado incluso sus ganas de vivir. El fulgor de las luces en la patrulla, con su girar alucinante, imprevistamente eterno lo alteraban.
Algo había en aquella alma vieja. La sordidez y la intolerancia de un periplo interrumpido por la cotidianidad, como un rencor siempre fresco. Para Arturo la vida con Jovita era un martirio, una maldición con la propiedad absoluta de la palabra. Aceptaba para sí mismo que aquella escena horrible había pasado por su mente infinidad de veces. No obstante, era inevitable sentir culpa y tristeza y una gran contradicción ante su pérdida, pues los años de convivencia y de amor se anteponían a toda una vida de arrastrar y cargar aquel bulto oneroso y necio que era su mujer ebria, de buscarla por las calles oscuras y encontrarla siempre en alguna esquina tomando con otros hombres que vaya Dios a saber qué cosas le hacían o prometían a cambio del alcohol que ella necesitaba.
—Está bien oficial. Tiene usted razón. Seguramente fue una congestión alcohólica —dijo Arturo apretando los puños por la impotencia mezcla de rabia y rencor.
—Sí jefe. De verdá que lo siento, pero todo apunta a que la señora falleció de eso mismo. La bronca es que estos güeyes no supieron avisar y pues mírelos, andan todos igual de perdidos.
Arturo miró a los borrachos sin dejar de apretar los puños. Los que no se hallaban en la inconsciencia estaban consternados. En el otro cuarto estaba Jovita acostada en una cama individual con cobijas de lana sucia. Su rictus final obligaba a dejarla de ver. Estaba mirando al techo, con la boca abierta escurriéndole vómito, los ojos también abiertos y saltones expresaban momentos de terror y agonía, seguramente por la infructuosa búsqueda de oxígeno. Su cuerpo, hinchado por el consumo industrial de alcohol, con la piel seca, pálida y agrietada, parecía hecho de papel crepé, como una especia de piñata grotesca.
Para Arturo el final de aquella mujer, madre de sus dos hijas, de las cuales sólo le sobrevivía la menor, representaba de algún modo el final de una época dolorosa y cansada. El amor y la pasión por su mujer eran páginas cerradas hace tiempo. A ella tampoco le importaban ya esas cosas. Sólo se mantenía quieta en casa cuando tenía algo que tomarse y bebía lo que fuera que la mantuviese embriagada. A pesar de su dañada condición física siempre encontraba las fuerzas para fugarse de madrugada en busca de más alcohol y cuando hallaba el cerrojo puesto no le importaba armar un escándalo con tal de que la dejaran salir. Para Arturo todas esas noches de velo y cansancio, de lidiar con la necedad de Jovita y sus insultos, lo habían carcomido.
"Ya déjame salir culero. Eres un puto, pinche poco hombre", le decía Jovita cada vez que encontraba la puerta cerrada.
Jovita comenzó a tomar desde muy joven y en el vicio encontró el escaparate de la ruindad que era su vida diaria. Creció en el viejo barrio de Santa Julia atrapada en una infancia de alcatraz. La ternura para Jovita era sustancia inexistente y la falta de atención de sus padres sumado a las carencias económicas y emocionales hicieron de aquella persona un ser amargado y quejumbroso. Jovita encontraba en los defectos de los demás, empezando por sus propios hermanos, las supuestas virtudes que llevaría como estandarte hasta el final de sus días. Pese a ello era destacable su precoz belleza, la cual en aquel centro de pobreza era un peligro para ella misma.
Lo anterior le quedó claro una tarde en que se encontraba ella haciendo el mandado. Un grupo de sujetos entre hombres jóvenes y malvivientes de edad mediana tomaron por la fuerza la virginidad de aquella chica. Las vejaciones a las que la sometieron dejarían heridas que jamás cerraron. Luego la arrojaron con improperios hacia la calle, con la ropa rota y lágrimas de rímel barato escurriéndole por las mejillas. Temblaba y apenas podía sostenerse en pie. Avanzaba por las calles de Santa Julia recargando su esbelto cuerpo en las paredes. La gente la miraba y era obvio lo que pensaban. Por la vergüenza quiso avanzar aprisa, pero el dolor de su espíritu le tornaba los pies en plomo, como cuando en una pesadilla se busca huir de la amenaza y una parálisis densa invade los sentidos.
Por esa experiencia y otras más el rencor de Jovita hacia la especie humana nunca dejó de crecer, pero Arturo fue un respiro. Aquel joven bonachón, perfumado y sonriente se alejaba enormidades del común de los hombres que hasta entonces la asediaban. Entre las salidas hacia los bailes y los almuerzos vespertinos en mercados y fonditas y alguno que otro restaurant asequible, la vida de con Arturo era un idilio difícil de ignorar. Lo mismo le pasaba a él, quien entre la dicha de ese amor juvenil y exacerbado no pudo vislumbrar los demonios que ella cargaba. Para Arturo el alcoholismo de Jovita era sólo parte de una personalidad rebelde e interesante, no podía entonces advertir lo que aquel hábito traería a su vida.
Tras la boda vino el nacimiento de Raquel y algunos años después el de Mónica. Sorprendentemente ambas niñas gozaron al inicio de buena salud y el trabajo en un taller de carpintería permitía a Arturo dividirse entre encargos ocasionales y la vida en casa. Pero siempre había en aquel hogar una botella de licor y cervezas y el semblante divertido y jovial de Jovita no tardó en volverse mezquindad y reproche absoluto.
En las reuniones familiares aquella actitud era el común denominador y ante la falta de carácter de Arturo el peso de la violencia siempre recaía en la mayor de las niñas. Desde groserías hasta golpes, Raquel repitió como si estuviese designada a ello la continuidad de la infancia triste de su madre. Por su parte, Jovita creía que podía compensar el maltrato con regalos y vestidos bonitos. Ese era su ciclo: agredía, sentía culpa y pedía perdón en especie. Aquello siguió así por algunos años, hasta que Arturo decidió internarla en un anexo para alcohólicos y drogadictos.
Luego vino lo peor pues Raquel enfermó de una neumonía que se agravó rápidamente. Sus días en el hospital coincidieron con el encierro de Jovita. Arturo no pudo dividir su tiempo y molesto decidió dedicar sus fuerzas y atenciones a su hija porque en su perspectiva el alcoholismo de Jovita sólo entorpecía todo. Sin embargo, los esfuerzos humanos no lograron sacar adelante la vida de la niña que falleció a sus escasos 11 años. Los médicos entregaron un cuerpo empequeñecido e irreconocible en apenas días si no fuera por sus rasgos únicos como el lunar en el mentón y las cicatrices por caídas y accidentes de juegos infantiles en rostro, rodillas y codos. La visión de esa pesadilla vívida y su carácter verídico fueron la perdición de esa familia y Jovita jamás lo perdonó.
Quizá por eso Arturo decidió cargar resignado con el peso de la culpa y el odio de su esposa. Por eso no importando el agravio o la naturaleza de la agresión lo tomaba todo como penitencia. Lo único que lo regresaba a su dignidad momentánea era que aún tenía a Mónica con él. Pero para Jovita el dolor de su pérdida fue un pretexto para terminar de hundirse en el vicio y la ignominia.
Su belleza tan característica no tardó en desvanecerse pero antes se aprovecharon de ella quienes pudieron. Pasaron así años hasta que esa noche, cansado de contenerla, Arturo le abrió la puerta.
—Perdóname, pero no ya no sé qué hacer. Haz lo que quieras, yo ya no te voy a cuidar ni a buscar. Ya me cansé —dijo Arturo con semblante serio, sin presentir lo que en unas horas terminaría por convertirse en tragedia.
Ella lo miró por última vez y sintió de golpe el rencor que también él le guardaba, pero que sabía contenía por el sentimiento de culpa. La puerta estaba ahí, abierta, sin necesidad de gritos o reclamos. La oscuridad de la noche y el vacío de esas calles ominosas la hicieron dudar, pero la sed, la deshidratación severa y el dolor de la realidad comenzaban a punzar otra vez. Por un momento pudo verse desde otro plano. Vio sus rasgos feos, marchitos; sus gestos toscos y poco femeninos; sus moretones en el cuerpo por las caídas y su aliento pútrido: su egoísmo. Ya no era ella pero lo era. Ese instante de autorreconocimiento le bastó para entender lo que de verdad anhelaba. Marchó de ese modo hacia aquel lugar repleto de borrachos y gente rota para dar fin a su todo.
#LFMOpinión
#RaícesDeManglar
#PuertaAbierta
#Alcoholismo