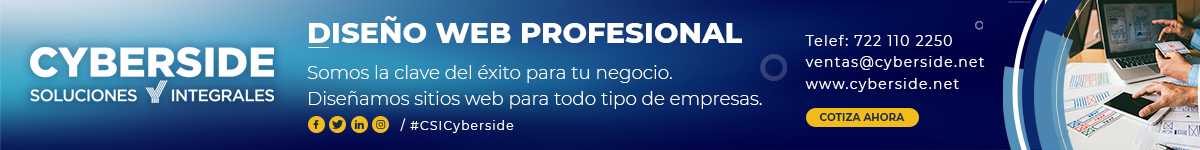Primero murió su tranquilidad
Primero murió su tranquilidad, luego el amor y al final ella. Como si fuera parte de una sentencia, Silvia vio su propio reflejo abandonarla. El espejo no mentía, lo que había del otro lado era una sombra triste y enferma por el estrés y el maltrato. Los golpes de Esteban eran sus nuevas señas particulares; lunares nómadas que "adornaban" con su oscuridad intensa y malsana a veces las mejillas, otras la frente, los brazos o la espalda o donde quiera que la furia atinara.
El dolor de huesos y el sentido de alerta no la dejaban dormir. Una vez él la despertó de un golpe seco en la cara. Ella sintió como un mazazo y antes de poder reaccionar por el vértigo del mareo y la somnolencia escuchó las palabras de Esteban: "Eres una puta, maldita puerca". No entendía nada. Él la jaló del cabello y la sacó de la cama, la empujó hasta que chocó en un rincón y ahí, sin poder hacer más se hincó y se cubrió la cabeza.
—¿Qué te pasa? ¡Yo no hice nada! ¡Déjame por favor!
—¿Cómo chingados no? Si hasta soñé que andabas de puta y por algo, ¿eh? A ver dime, ¿quién es Roberto? ¿Por qué tienes mensajes de él?
—¡No es nada mío! Es un compañero, le contestó cosas del trabajo, nada más. Te lo juro Esteban. Por favor, ya no me pegues.
Pero Esteban había adquirido el gusto de verla humillada, de saberla a su merced, suplicando clemencia. La visión de la sangre sólo lo encendía más. Estaba convencido de que era su derecho proteger su hombría, que era necesario educarla para que "no se pasara de lista". Sí, para Esteban aquellos lamentos eran loas a su honorabilidad que ensalzaban su deber como esposo. Era el dios fúrico y "justo" que corregía despóticamente lo que consideraba su propiedad. Bajo su criterio nada en este mundo podía negarle ese "derecho".
El enojo de aquel machista provenía de su miedo a ser superado por Silvia, pues a veces ella era la proveedora en aquel hogar torcido. Por supuesto que eso era algo que él no podía permitir. Cegado por un rencor absurdo, exacerbaba y malinterpretaba hasta el paroxismo cualquier señal de hartazgo o de rebeldía.
Silvia temblaba e intentaba defenderse, pero los puñetazos de su cónyuge reblandecían su voluntad, torcían dedos y tensaban sus huesos hasta el borde de la fractura. Silvia no yacía dentro de sí. Inconscientemente urgía que a ella llegara un desmayo piadoso, pero sólo obtenía dolor e improperios:
—¡Ay, ay! ¿Por qué me pegas? Si yo no hice nada, no te hice nada te lo juro— decía Silvia con la voz cortada y temblorosa.
—Pues ni se te ocurra pasarte de lanza, ¿eh? Ni se te ocurra maldita porque te mato, te juro que te mato. Ya te he dicho que yo no voy a ser el pendejo de nadie— amenazó Esteban y con los ojos inyectados de odio lanzó un espeso escupitajo a la mujer.
Cuando Esteban paró, Silvia sólo podía escuchar la respiración agitada de su marido y su propio llanto ahogado y temeroso. Con los labios reventados y la nariz chorreando sangre intentó reincorporarse, hacerse a un lado. Todavía Esteban le dio una patada en la parte baja de la espalda.
Silvia no entendía, no podía entender dónde quedó aquel amor. Sintió odio, pero más que nada miedo. Quería irse, dejar a aquel hombre y regresar a su casa, pero estaba casi sola. En este mundo sólo tenía a su madre, Agustina, una mujer anciana que además sufría cansancio crónico. Cuando Esteban tenía esos arranques de ira Silvia lloraba en los brazos de ella, pero el consuelo resultaba efímero.
—¡Ay, mijita! ¿Pero qué puedo hacer yo para ayudarte? Ya sabes que ese loco es capaz de lo que sea. Mejor no te metas en problemas y ya deja tu trabajo. Bien dicen que no hagas cosas buenas que parezcan malas— decía de manera recurrente, no porque no quisiera ayudar a su hija, sino porque realmente no sabía cómo. También temía por su vida, pues Esteban ya la había amenazado. Una vez quiso ocultar a Silvia y a los pocos días de la crisis recibió una llamada de Esteban.
—Páseme a su hija, sé que está con usted— ordenó sin el menor asomo de culpa.
—Ella no está aquí y más vale que ya la dejes en paz porque si no— dijo Agustina antes de ser interrumpida.
—¿Si no qué? ¿Me va a echar a una patrulla? ¡Échemela! Acá yo me arreglo con ellos. Algunos hasta son mis compas, pero eso sí, si lo hace voy y le hago un desmadre y hasta donde lleguemos, ¿eh? A ver quién puede más— sentenció.
Silvia sabía esto y la impotencia de no poder hacer nada y el saber capaz a Esteban de dañarlas a ella y a su madre la mortificaba. Maldecía la hora en que lo dejó entrar a su vida y se culpaba por ello, porque incluso en la cúspide del dolor y el temor inconscientemente eximía al violento. A ese grado llegaba la manipulación de Esteban sobre ella. Había vuelto añicos su voluntad.
En la calle la gente la miraba con lástima, pero la mala fama de Esteban lo precedía y nadie intervenía o francamente no les importaba tanto. Quienes se atrevían a conjeturar algo lo hacían a través de consejos huecos:
—Señito, si la trata tan mal, ¿por qué no lo deja?— decían algunos con una indolencia y una ignorancia que lastimaba y que llenaba de culpa y vergüenza a Silvia. Otros no se tragaban su desprecio y a sus espaldas vociferaban.
—A mí se me hace que hasta le gusta que la traten mal. Así son las mujeres. Si quisiera ya lo hubiera dejado, pero ahí anda. Le agarró gusto a la mala vida. Se merece lo que les pasa por pendeja— decían y los demás suscribían.
La táctica de Esteban tuvo éxito. Tras varios incidentes parecidos por fin logró que Silvia abandonara su trabajo en una maquiladora; sin embargo, lejos de concluir los episodios violentos estos aumentaron en frecuencia y también en intensidad. Al principio se mostró agradecido, prometió que cambiaría y le aseguró que esa decisión era lo mejor para ambos. La incertidumbre se plantó entonces en el corazón de Silvia.
El transcurrir de los días se tornó en cansada rutina en la que poco a poco los momentos afables fueron cosa del pasado. El sonido del picaporte pasó a ser la interrupción abrupta de su tranquilidad, una calma que costaba construir en horas y que se quebraba de golpe hacia el crepúsculo, cuando Esteban volvía de su trabajo.
En una ocasión tomó como pretexto un problema menor para incomunicarla: ella por distracción quemó algunas tortillas y él agarró su teléfono celular y de un solo intentó lo destrozo contra el piso. Las placas, el cristal y los circuitos del aparato salieron volando en las todas direcciones y Silvia ni siquiera replicó. Se calló y sin poder mirarlo a los ojos, pues aquel gesto podría ser considerado por él como un desafío, limpió y recogió el desastre.
Había ahorrado mucho para comprarse aquel teléfono y sabía que las limitaciones económicas a las que estaba supeditada por el raquítico gasto que le dejaba su marido le harían imposible hacerse de uno nuevo, pero no dijo nada y se guardó todo su coraje para evitar ser golpeada otra vez. Por su parte, Esteban se enorgullecía con sus amigos de sus acciones y ellos lo aplaudían. Y así fue hasta que se le acabaron los motivos aparentes para entablar el conflicto,entonces inventó otros.
Ya no había mensajes de amigos y excompañeros y por ello comenzó a hostigarla con señalamientos distintos. Fuera de los ratos de falso arrepentimiento, el maltrato y los abusos de Esteban continuaron escalando hasta niveles infrahumanos y criminales.
—Qué horrible estás… cada día estás más gorda y más fea… pinche vieja fodonga, ni te quejes si uno de estos días te enteras de algo, ¿eh?... no puedo creer que no te alcance con lo que te doy. Sólo malgastas mi dinero… ahora resulta que quieres más dinero, ni que estuvieras tan buena… ¿Para qué lo quieres, eh? Seguro es para comprarte algún perfumito o algo de ropa para ver a quién te amarras, ¿verdad? ¿Crees que me chupo el dedo? Eres una ramera… inútil, ni cocinar sabes, ¿para qué me sirves entonces?... esto está frío, caliéntalo o ni eso puedes hacer… a ver, deja ahí, ahorita yo lo hago… no sirves para nada… ¿Cómo que no tienes ganas? Eso a mí me vale madres, yo te cumplo y tú me tienes que cumplir, si no entonces sácate a la chingada…
Cada palabra y acto contra ella disolvía su integridad. Se miraba en el espejo y no se reconocía. Se tocaba la cara, los labios, se estiraba la piel para intentar recordarse. No podía evitar cubrirse con las manos lo que pudiera esconder de su rostro. A veces esa vergüenza se transformaba en orgullo y volvía por un instante a ser ella, pero cada vez que decía algo, cada vez que sentía el ardor de su dignidad llamándola, él la empequeñecía con más insultos, golpes, bofetadas, pellizcos, araños, empujones y vejaciones.
El último día de Silvia el sol brillaba a lo alto. No hubo señales de la ignominia ni llovió al atardecer. No se partió el cielo ni se llenó el aire de una sensación rara. Nadie hizo caso a los gritos, tal vez ni siquiera los escucharon. Fue un día completamente gris y cotidiano. Ella intentó defenderse pero sólo consiguió que el cuchillo rasgara sus brazos hasta dejarle jirones. Lo mismo le pasó a la espalda y al estómago. De acuerdo a los peritos el metal cercenando esa parte de su anatomía fue lo que le ocasionó la muerte.
En la calle se supo de la tragedia media semana después. La fetidez del aire enrarecido fue lo que advirtió a los vecinos. Agustina, acostumbrada ya a la falta de comunicación con su hija no sospechó de su destino hasta que algún acomedido se encargó de enterarla. Ni siquiera en el funeral tuvo tiempo suficiente para lamentarse, pues las condiciones en las que se encontraban los restos de Silvia no dieron espacio para rezos largos. Para entonces Esteban ya se encontraba muy lejos de ahí y lamentablemente Silvia más lejos aún.
#LFMOpinión
#RaícesDeManglar
#PrimeroMurióLaTranquilidad
#Violencia
#Genero