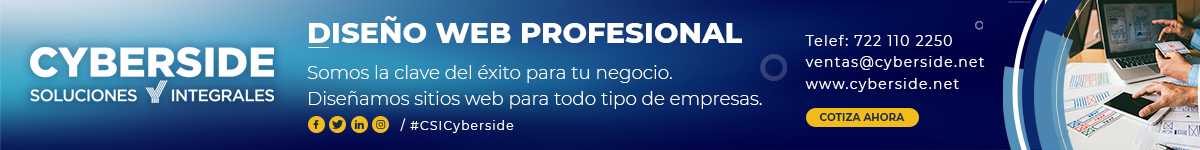Ocote
La temporada de café trajo abundancia y felicidad. Esa paz que siente la gente de campo cuando puede comer sin remordimientos. Los niños, con sus vasitos de leche Lala y galletas Cuétara, mastican y degluten el cremoso bolo alimenticio, lo saborean despacio, como si entre su inocencia se asomara un halo de incertidumbre. Por eso disfrutan esta mañana de frío sereno y dos de noviembre, porque la abundancia es ilusoria y breve.
Son diez en una casa de Mexcalteco. Le dicen casa, porque ahí duermen, pero hoy es un hogar. Aunque a aquella choza sin puertas y con bracero le llamen cocina y a esas obras negras con ventanas de hule cristal les digan cuartos. Son diez en una casa y todos comen bien hoy. Y el más satisfecho es Andrés, el padre, figura taciturna, de piel gruesa y morena, curtida por el sol veracruzano; serrano de vida y muerte.
Andrés mira la ofrenda que hace un año prometió levantar. Ahí está el pan de muerto, la botella de aguardiente y el dulce de calabaza. Reparte lo que hay entre sus ocho hijos y su sonrisa clarea el cuarto. Juana, su mujer, también sonríe: "Mira nomás vieja, qué chulo quedó el altar. Seguro y el año que viene lo levantamos todavía más".
Andrés habla de los años que vienen, pero quién sabe. Porque años vienen y años se irán, y entre esos están los que se fueron, como el año pasado que se fue mal. Se fue mal porque no hubo ni abundancia, ni felicidad. Estaba el hambre y los hijos, con sus caras y sus juegos y sus bocas. Todo tan lleno de hambre. El año pasado, al ocaso del día de los santos difuntos, Juana disolvía piloncillo en agua hirviendo con hojas de naranjo. Es lo que había: té de naranjo y tacos de quelite.
Enojado con Dios pero sin decirlo, el campesino come aprisa. Sin importarle lo caliente, se bebe el té de un trago. Piensa en lo bien que le hubiera caído ese calorcito a las matas de café que octubre y las lluvias helaron. Se levanta. Es temprano, pero el tiempo apremia. Los niños más pequeños aún rascan su sueño, consuelo de los hambrientos. Andrés prefiere trabajar desde pronto antes que ver mejillas con jiotes y párpados hundidos. Pero es Día de Muertos y Juana lo ataja:
—¿Qué no le vamos a poner nada a los difuntos? —pregunta la mujer.
—No hay cómo —le contesta Andrés. —Aparte eso ni existe. No viene naiden pues…
—¿Pero ni una veladora ni nada? ¿Ni pa’ tus papás?
—Pues ya préndeles un ocote aunque sea —dice él, toma su sombrero, su hacha y se va.
Resignada, Juana va por el leño de ocote y lo pone junto al bracero. A ella le toca lo peor: enfrentar a la chiquillada famélica. Para su suerte, los mayores han cancelado su infancia y se van a sembrar a las fincas vecinas, pero los llantos de los más chicos son implacables. Andrés busca entre la maleza. Por horas, las ramas le raspan los brazos y la cara, pero es inútil. Casi todo el café está seco y lo que sirve no llena ni medio costal. Iracundo, suspende la empresa. Mejor se va a cortar leña.
El sol va inundando de naranja la sierra veracruzana. Andrés troza el chalahuite con saña. Saca fuerzas de flaqueza, pero más de frustración. Con el hacha golpea una y otra vez el pálido tronco. No para. Es el coraje lo que mueve su mano. Ver las astillas y la corteza volar lo enerva. Cómo le gustaría abrirse paso con hachazos a través de su miseria. Sigue cortando, tanto y tan fuerte que no se da cuenta que ha cortado de más. Una debilidad súbita lo embarga en el peor de los momentos y no alcanza a esquivar. Segundos después tiene al tronco entero aplastándole la pierna derecha.
Cansado de gritar, lo embarga el dolor y la noche. Espasmos intensos y calientes estallan en su pierna y se expanden al resto de su ser. Sudores caudalosos le mojan las sienes: escalofríos. Si no fuera por las estrellas, sería como el tronco que lo aplasta: mudo, ciego, inerte. Sólo su olfato lo ancla a la conciencia. Olor a pasto y a polvo. ¿Y qué es lo otro? Resina quemada y cempasúchil. Las imágenes de los muertos, espejismos.
Andrés observa a las ánimas fluorescentes avanzando por el llano. Se seca el sudor con su antebrazo terroso y frota sus ojos y las ánimas se agitan, desaparecen y parpadean. Son visiones que la fiebre exacerba y que se repiten como olas atrapadas en la bahía y que el mar devuelve, pronto y siempre o nunca. Quiere gritar, pero el cansancio vence a su aliento. Los muertos lo ignoran. Van cargando cruces y calaveras de azúcar. Otros llevan chilposo, pan de muerto y jaranda. "¡Ya no! No quiero, no más", dice o cree decir, atrapado en una parálisis de sueño o quizá de realidad.
Febril, reconoce a varios, pero a un par más. Son Miguel y Jova: sus padres. Llevan en brazos un ocote en llamas. Caminan parsimoniosamente: "¡Papá! ¡Mamá Jovita!", les grita Andrés, pero los espectros no se inmutan. Miguel, con la mirada fija, atrapado en el gesto de su último estertor; Jovita, con su piel agrietada, disminuida por la tuberculosis. Sus rostros son la tristeza petrificada. Avanzan con la macabra muchedumbre y Andrés los sigue con la vista hasta que la caravana se vuelve un haz de luz que se difumina en su desmayo.
Todavía con fiebre, abre los ojos y ve a Juana sentada frente a él. "¡Ya despertó!", exclama la señora y le acerca un vaso con agua. Sus hijos se le amontonan, contentos de ver que su padre reacciona. Andrés, agotado pero lúcido, reconoce cada ojera, cada jiote. La pierna, increíblemente roja, le punza como llaga, pero no es nada comparado con el suplicio de la víspera. Lo que sí le molesta es el hambre que le tuerce las entrañas, quizá por el fuerte olor a chilposo con quelites y a ocote quemado.
#LFMOpinion
#Ofrenda
#DiaDeMuertos
#Ocote
#Difuntos