PROHIBIDO PROHIBIR
El Apostol
La indiada.
En mayo mi padre cumpliría años, escribió El Apóstol en 1962. Lo recupero en estos nuevos tiempos, con la sensación que, en lo fundamental, pocas cosas han cambiado
Arturo Martínez Cáceres Saldaña
( Xalapa, Ver 1927-Méx DF 2004)
Me sentía bien. A pesar de haberme levantado desusadamente temprano, a pesar de la charla de García durante el viaje, el pequeño descanso de que gozaba ahora me hacía bien. No es fácil para un citadino típico como yo, amigo de bares y de teatros, encontrarse a gusto en la minúscula plaza de un pueblo caluroso apenas a las once. Pero así era.
A la sombra del portal, recargado en una de las bellas, sucias columnas de cantera, dejaba derretirse frente a mí el helado obscenamente oscuro. "Como comer caca", había comentado García. Y luego rió. "Todos lo hacemos, a todas horas. Quiero decir, comerla". Y me explicó que el antiguo portal, ahora invadido por los comercios, había sido parte del convento franciscano. "Casi cuatrocientos años. Ellos sabían construir. Pienso por un momento cómo pudieron transportar estas moles". Abarcó a la indiada lenta y sucia que comerciaba sobre el empedrado. "Ahora cargan pesos menores, eso es todo". Y volvió a reír.
Había ido a guardar el automóvil y a cambiarse, para que visitáramos el ejido. Después de todo, a eso habíamos venido. Y yo me sentía bien, a solas una vez que hube ahuyentado las bandas de mocosos que mendigaban. Mi helado era el objeto de su codicia y yo lo dejaba hacerse agua sin tocarlo, miraba a los indios ir y venir y atarearse, pie y posadera enjutos; discutir con sus voces quedas, afeminadas; entrar y salir de la iglesia adornada y carcomida y demasiado grande. La calle empedrada ascendía bruscamente, flanqueada por muros y portones centenarios, y una jacaranda había hecho del ámbito de su sombra un estanque violeta. Detrás de mí, en la cantina, caían los dados entre maldiciones y carcajadas falsamente agresivas. Alguien depositó como en un cepo su moneda. Brillaron las luces cambiantes y el metal del aparato, y la música, turbó mi paz. "Otra vez con tus tarugadas", dijo alguno de los jugadores. El sol pesaba como una cosa más sobre todas las cosas. Sentí sueño.
Debo haber cerrado los ojos. Oí un claxon insistente; todavía deslumbrado ví apartarse a los indios. Seguido por los chiquillos, el Austin-Healey escandalosamente rojo se detuvo frente a mí. García, el hijo, brincó de su asiento y preguntó, "¿Usted es el periodista?" Asentí. Debí ser fácilmente reconocible, tan incongruente como él aunque no usara pantalones entallados ni manejara un coche rojo. Le hice seña, invitándolo a sentarse. "Gracias", dijo. "Voy a buscar al viejo. Ya veo que también a usted le enjaretaron la famosa nieve de zapote. Se va a llenar de amibas". Sonreí. García, el hijo, se quitó los anteojos oscuros y parpadeó. Joven, moreno, lampiño, el producto acabado de una generación superior. Bostezó. Me tendió un pequeño estuche. "Guárdemela ", dijo. "Nos va a hacer falta". Como su padre, abarcó de un ademán el pueblo entero; expresó así su desprecio, su aburrimiento.
Era un pequeño aparato de radio, y estaba encendido. Somjuerouverdreinbou gemía una gringa gangosa. Los mocosos asaltaban el automóvil rojo; una mosca se debatía dentro de mi vaso; el sol quemaba.
"Apúrate, Franqui", dijo el viejo García. No lo reconocí. Vestía unos pantalones de caqui demasiado lavados y una camisa de cuadros escoceses, y un ridículo sombrero de palma, de copa muy estrecha, coronaba su sudorosa calva. Se sentó a mi lado, suspirando. Sin hacer caso del gachupín que se acercó, solícito, miró sus viejos zapatos. "Padecen pelagra, pero son muy cómodos", comentó. "¿Qué tal, la nieve?" Le dije que era muy buena. "Mierda", río.
Franqui huyó y con él desaparecieron los pantalones ajustados y el suéter multicolor excesivamente grande.
"¿También usted?" preguntó García señalando el radio. Le dije que era de su hijo. "Condenado muchacho", dijo con ternura. También él estaba ahora a gusto, liberado del saco y la corbata, otra vez entre los suyos. Cuando menos, no habló ya de política. Por un rato los dos contemplamos la plaza y el cielo y los indios. En la iglesia, muy fina, muy aguda, muy limpia, dobló una campana. El sonido tardó en caer, quedó suspendido en el aire como un polvo indeciso. García se puso de pie de pronto. "Condenado muchacho", repitió. "Bueno, vámonos".
Durante la visita al ejido tomé muchas notas. Era preciso parecer interesado; mi crónica será publicada pasado mañana. A cada momento, con una satisfacción inocultable, García me mostraba algo. El establo, las casas de la cooperativa, las represas, los campos. "Doce pozos trabajando noche y día. En este clima; con esta tierra. Ganado, puro Jérfor. Planta de luz propia; agricultura mecanizada". Reía, estrechaba manos, abrazaba indios, los tuteaba.
Dos cosas me mostró con especial orgullo. La escuela, "David G. García, por mi padre", dijo. Estaban en clase cuando la conocí. Los mocosos se levantaron; bajo dos horribles cromos, Hidalgo y Morelos mistificados, aguantamos una recitación balbuceante y una niña nos llenó de flores al partir. Hubo porras y cohetes. Franqui se las arregló para tener el radio funcionando durante toda la ceremonia. Yo no podía tenerme en pie.
Antes de regresar, García quiso aún que visitáramos el centro social. Frente al aparato de televisión, los viejos ocupaban los primeros lugares. No se inmutaron a nuestra llegada. Estaban ahí, tan absortos y admirados como el primer día, riendo con los ojillos legañosos y las bocas desdentadas, tan ingenuos o tan estúpidos como los escolapios. Distraídas por la pantalla, las mujeres hacían como si cosieran ante las veinte Singer silenciosas. En el dispensario vimos vacunar, entre barridos, a una larga cadena de mocosos. Abundaban, como las moscas.
Cuando para aliviar mi vejiga nos detuvimos al principiar a ascender por el camino polvoriento, oscurecía. García miró el enorme valle inmóvil tendido a nuestros pies. El río, los bosques y los campos, el pequeño caserío ceniciento, silencioso, el horizonte que perdía suavemente su contorno, las mil almas ahí reunidas, pendientes de una pequeña pantalla ilusoria. A pesar de la papada, a pesar de sus inconfundibles rasgos, creí ver en García a Cortés o a algún franciscano constructor y anónimo. "Es mi obra", dijo. "Yo lo hice". En verdad, cargan ahora menos peso, pensé. Decidí entonces escribir dos crónicas, la segunda impublicable.
No hablamos durante el viaje de regreso. Franqui conservó su disfraz campirano similar al de su padre, dejó el Austin-Healey en manos del chofer e insistió en volver con nosotros. Un gringo gemía en lugar de la gringa matutina. Un gringo gimió todo el tiempo. A mí me dolía la cabeza.
De vuelta en Las Lomas, bajo los falsos arcos coloniales de su corredor, la señora García me ofreció un vaso con gesto comprensivo. El cristal cortado brillaba menos que su enjoyada mano. García fumaba, absorto, ausente. Conservaba puesto el ridículo sombrero.
La señora lo señaló. "¿Lo entiende usted?", me preguntó.
"Yo no soporto a los apestosos ésos. Pero él dice tienes que tolerarlos, los necesitamos. Me doy cuenta, claro, pero no me gusta. No hay poder humano que me haga ir. Ya me imagino su viajecito". Todos reímos. El whisky era muy bueno.
#LFMOpinion
#Prohibidoprohibir
#ElApostol
#Ejido
#Indiada

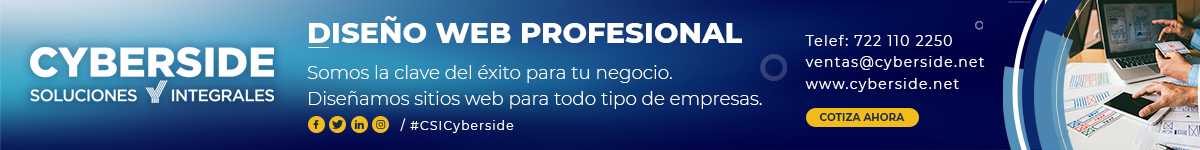

















Comentarios