El exorcismo
Miro por la ventana, expectante. Me recargo en la pared y se me embarra la chamarra. Siempre me ensucio cuando vengo a esta casa. Si no es polvo o cochambre, es caca de pollo o de paloma. Las cortinas olorosas a grasa y una voz temblorosa me desconcentran.
—Güey, ¿ya le diste de comer a los gallos?— me pregunta el Sapo, mientras inhala profundo de su bolsa con cemento.
—Ya pendejo. Les di hace rato, mientras le tupías con aquella —le digo, haciendo alusión a las andadas mariguaneras con su novia.
—¡Oh, pinche güey! Eres re fijado. Te digo porque se me hace raro que sigas aquí. ¿Ora qué? ¿No te quieren en tu casa o qué?
—No es eso —le contesto sin dejar de mirar a la ventana —Pasa que mi mamá se puso bien mal porque no creo en Dios.
—¿Otra vez te la hizo de a pedo? Pues ya dale el avión, pinche güey.
El Sapo es un buen amigo de aquella larga y herrumbrosa infancia mía, siempre amable y gracioso. Lo heredó de su papá, Don Jaime, mejor conocido en la cuadra como El Chespi, un juerguista amante de las peleas de gallos. Se pasaba las tardes cuidando de sus aves hasta que su ritmo de vida lo hizo enfermar. Fue entonces que me contrató para darle de comer a sus escuálidos animales, siempre sucios y llenos de corucos.
El Sapo entendía muy bien los sarcasmos e igual los aplicaba. Yo no era tan locuaz. Me enojaba fácilmente. Por eso era carne de cañón para los abusivos en "Las maquinitas de Joel", un local de videojuegos con todo y puesto de fritangas, dulces y cuetes, cuando era temporada. Varios niños nos reuníamos sin pretenderlo, en aquel antrillo de pubertos: el Sapo, su hermano el Güero, el Chetos, el Caníbal y yo, el Cerebro. De entre todos, el Caníbal era el más agresivo. Cuando perdía, tenía la mala costumbre de picarnos el ano a los que estábamos distraídos jugando. Una vez me enojé tanto que le solté una patada de mula. No lo hubiera hecho. Se decía que al Caníbal le daban cinturonazos colgado de un polín. En la primaria había reprobado año dos veces. Era lo que se dice un niño grande y por ello conflictivo y peleonero. Toda la frustración de su molida niñez la sacaba contra los más chicos y esa vez me tocó a mí. Mientras me torcía el brazo y me empujaba contra un futbolito de madera salió el Sapo en mi defensa.
—¡Ya déjalo culero! Ya le rompiste su madre. Ya déjalo
—Ni madres. Pa´ qué me patea el pendejo —decía y torcía mi brazo con más enojo. Mis chillidos no lo conmovían.
—Ya güey, que le vas a quebrar algo y vas a ver —reclamó el Sapo sin éxito.
—Tú no te metas o también te toca vergazo —respondía amenazante.
Entonces, aprovechando la situación, el Sapo se enroscó a su cuello y comenzó a apretarlo, con fuerza, hasta que el bully se puso lívido. Desde aquel día me hice amigo de él.
Llegué a tener otros encontronazos con el Caníbal. —como era de suponerse, aquel feroz muchacho no olvidaba pronto— pero es cierto que dejó de ensañarse conmigo. Con los meses dejó los juegos infantiles y se volvió hosco. Comenzó a juntarse con los Purina, chavos banda de la colonia. Seguido llegaba con moretones, ya no se sabía si de su casa o de sus andadas. Un domingo apareció muerto con un duro peñasco al lado de su cabeza. Se secó la sangre antes de que recogieran su cuerpo.
Caía el tiempo sobre todos nosotros. A unos de golpe, en la secundaria y se notaba en los bellos y la barba; a otros los encontraba en la esquina, cuando algún gandalla los asaltaba y del susto nada volvía a ser igual. A la mayoría de las chavas de mi salón les caía por el rechazo paulatino de sus propias amigas. Ellas, que antes jugaban avión o a los encantados, ahora se ninguneaban unas a otras por su manera de vestir o de comportarse. A mí me encontró en una callejuela deleznable, llena de adictos al thinner que iban dejando un rastro de desconsuelo y estopa.
Esa noche, al pasar frente a la capilla de la virgen de Guadalupe, me persigne como era mi costumbre. Por años caminé esa calle y siempre neutralizaba mi desasosiego persignándome. Esa vez fue distinto. Había algo en ese aire además de la peste a orina. Una especie de neblina tenue, pero ominosa. Tomé mi rosario de estambre y por más que lo apreté no pude arrancarme la única certidumbre en medio de ese paraje maligno: me enteré que Dios no existía.
—Cámara Cerebro. Ya quítate de la ventana que no dejas que oree.
—Estoy viendo si no pasan –le contesto, sin apartar la vista del vidrio.
—¿Que pase quién? —pregunta y da otro jalón a su bolsa de papel. El olor es cada vez más penetrante.
—Mi madrina con el padre José. Mi mamá se puso bien loca la otra vez y me dijo que cuando fueran a bendecir la casa iba a hablar con el padre para que me sacara al diablo —le digo con esfuerzo, pues siento como el aire pegajoso se impregna en mi garganta.
—¡No mames! ¿Neta? —me dice incrédulo y divertido.
—Sí güey. Según hoy iban. Por eso estoy aquí, para que no estén jodiendo.
No había terminado de hablar cuando escucho mi nombre. Es mi madrina. Viene con dos señoras catequistas. Doy dos pasos hacia atrás creyendo que así no me ven. No me sirve:
—Ya te vimos Quique. Nos mandó tu mamá para que vengas a la oración. El padre José ya está en tu casa —dice mi madrina y las otras dos señoras le hacen segunda.
—Sí Quique. No te nos escondas. Venimos en buen plan.
—Estoy trabajando. Díganle que ahorita voy —les digo intentando persuadirlas.
—No Quique. No nos vamos sin ti. Te está esperando el padre. Ándale, no seas irrespetuoso.
"¿Irrespetuoso?, me pregunto entre dientes, indignado. "¿O sea que todavía que vienen a evangelizarme, a exorcizarme, que se meten en mi casa para decirme que me equivoco y que mi ateísmo es pura ignorancia, todavía me dicen que tengo que respetarlos?". Este pensamiento, aunado a una sensación de mareo, náuseas y dolor de cabeza me hace estallar de enojo.
—¡Ni madres! No voy. Vayan y díganle que bendiga la casa o al perro o quien su puta madre se le antoje, pero yo no voy —les grito furioso.
Se enciende la mecha:
—Chamaco cabrón, faltoso, pendejo. Te vas a ir al infierno por blasfemo —me dice una que no es mi madrina, porque a aquella de la vergüenza le está dando un soponcio.
—Mira nomás qué cosa dices. Méndigo escuincle majadero. Óigalo doña Cata —le dice a una vecina a la que nadie le habló, pero que es buena para el chisme —pobre doña Carmela. Qué hijo le tocó.
Ya se van asomando otros vecinos: doña Delfina la del puesto de dulces, que se persigna; don Ricardo el de los tacos, que se ríe; don Nacho el de los tanques de gas, que se enoja. Todos menean la cabeza de un lado a otro mientras hablo.
Ya no sé si es más grande mi coraje o mi apocamiento, pero al Sapo no parece importarle. Se ríe tanto que hasta se le cae la bolsa con cemento. Después de un rato de intercambiar maledicencias, tanto las religiosas como los vecinos se van o cierran sus zaguanes. Yo me encuentro trabado de coraje y asqueado por el olor del inhalante, pero no dejo de mirar hacia la ventana.
— ¡Jajaja! Pinche Cerebro. Te querían exorcizar. No me digas que también te meas en los tapetes. ¡Jajaja! No mames, cuando le platique al Güero...
Su referencia a la actriz Linda Blair no me causa gracia. Enfurecido, me vuelvo hacia él y le exijo que se calle. Tengo el juicio nublado. Su risa escandalosa me saca de quicio. Siento cómo mis puños se aprietan y cuando estoy a punto de echármele encima se calla. Al principio pienso que lo intimidan mis gritos y mis ganas de golpearlo, pero poco a poco su rostro, grotesco por las gotas amarillentas que le escurren por las comisuras, gesticula una mueca de horror inusual. De pronto me doy cuenta de un detalle terrible y entiendo por qué la reacción del Sapo: mi cuerpo, por completo estático, se halla en dirección hacia la ventana mientras mi cara, en un giro de 180°, mira con asombro el gesto de mi amigo.
#LFMOpinión
#RaícesDeManglar
#ElExorcismo
#Adicción
#Ateísmo
#Fanatismo

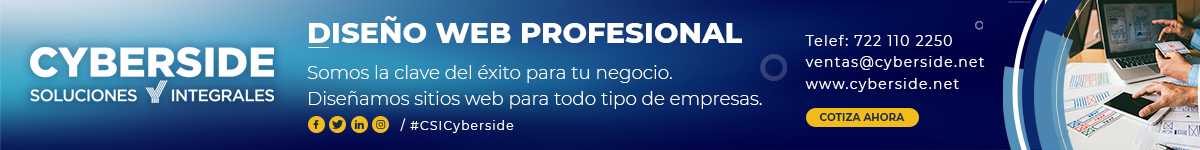

















Comentarios