Trastes sucios
Laura. La música estridente y las luces estroboscópicas aceleran el efecto del alcohol. Camina por un corredor lleno de gente que faja con desconocidos. Amantes improvisados que se tocan todo menos las manos. Entra a un baño saturado en cuyo letrero se lee "Morras". Espera su turno. Orina.
Con las manos escurriendo agua, sale del baño y va directo a la barra. Se seca discretamente con su vestido. El barman está tan ocupado que ni la nota. No importa, ya no quiere beber. Su conciencia está al borde, entre la confusión y la melancolía. Aunque le gusta ver a las personas bailar, no puede evitar sentir hartazgo. Sin miedo a verse ridícula, saca sus audífonos de chícharo y escucha las notas sobrepuestas al ruido exterior: "Todo lo que aprecio está muriendo lentamente o ya se ha ido."
Llega el escalofrío pero continúa: "Niñitos temblorosos y ebrios que parecen estar de acuerdo con todo". La coincidencia le causa gracia y sonríe. Un mesero le toca el hombro. Sin quitarse los audífonos mira sus labios moverse e interpreta (adivina) que le está ofreciendo bebida. Niega con la cabeza y se para. Camina por la pista de baile esquivando a las parejas y grupos de amigos. Hacia su dirección, un joven de tez y ojos claros, casi impecable si no fuera por su camisa ligeramente desabotonada, la observa y ella acepta el reto de su mirada. Siente un cosquilleo entre los muslos, el deseo jugando con su mareo. Él la toma por la cintura y arroja su dardo:
—¿Quieres bailar? —dice mientras aprieta su cuerpo contra su erección. La concupiscencia la embarga y lo único más grande que su excitación es su tristeza.
—No puedo. Vengo acompañada —miente y sutilmente se escabulle, primero de sus manos, luego entre las siluetas.
En sus tiempos como universitaria solía venir a este bar con frecuencia. Eran días felices o así le parecían. Entonces podía matar clases y fugarse de sus problemas en casa: el divorcio de sus padres, los trabajos de fin de curso, Enrique…
Pero sólo terminó la carrera y parecía como si a todos sus amigos se los tragara la tierra. Sólo los más cercanos se mantuvieron en contacto los primeros meses y los temas rara vez variaban. El tópico común era la falta de empleo, pero una vez que alguno conseguía algo prácticamente desaparecía. Sentía frustración con cada publicación de Facebook de amigos o conocidos presumiendo su nuevo y flamante empleo. "Como si con eso ya la hubiesen hecho", pensaba. Siempre era igual. La envidia y el coraje le embargaron hasta que…
Vuelve el rostro y ve cómo aquel joven la observa. "Si tan sólo me hubiera preguntado primero mi nombre", piensa mientras camina hacia la calle, temblorosa y ebria. Escucha el estribillo de la canción: "Yo no seré siempre tu apoyo. No quiero quedarme aquí, aferrándome".
Esquiva peatones e ignora piropos mientras recorre las animadas aceras de la Zona Rosa en viernes, sonámbula, atrapada en visiones de problemas que parecieran no ser suyos, avatar de inconsolable soledad. La realidad es muy distinta. Hace apenas unas horas salió de su casa, huyendo de los gritos. Un altercado severo con su madre, quien la llamó golfa: "Sí, tú, golfa. Tú y todas tus pinches amiguitas de la universidad. Ya ves. Hasta eso que no has salido con premiecito, pero has de creer que me da gusto ir a acompañarte a consulta por tus infecciones. Si te vuelve a pasar vas sola por puta".
Sororidad. Hace poco habían visto en clase este neologismo. El mismo sentimiento de fraternidad pero aplicado sólo en mujeres. Ella lo sentía cada vez que se rodeaba de sus amigas. Todas con pañuelo verde, a favor del aborto legal, en las marchas contra el acoso, por espacios seguros, analizando el porqué de los feminicidios en el país. Sororidad. Al principio le sonaba chistoso, extraño; sin embargo, las lecturas y la compañía de sus semejantes la terminaron convenciendo. ¿Sororidad? ¿Y su madre diciéndole golfas a ella y a todas sus amigas? ¿Cómo podía aquella mujer víctima de su época no entenderlo? ¿Cómo podía ella misma, criatura de esta generación, permitir esa letanía contra sus camaradas? Ni su papá tenía una lengua tan excesivamente despiadada y misógina. A lo mucho le reclamaba por sus calificaciones o por su hora de llegada. Quizá aquella vez que la regresó Enrique, ebria, con el cabello alborotado por una breve expedición pasional, de esas que por su calidad como estudiante e hija de familia se podía permitir: acostones fugaces en hotelillos baratos o en las zonas solitarias del campus. Quizá en esa ocasión le habría reclamado algo, pero jamás tan severamente como su madre. Sororidad.
Camina junto a un restaurante con terraza y escucha el golpetear de cubiertos, losas y vidrios. De alguna manera aquel ruido tintineante la regresa a una escena en la cocina de su casa. Lavaba los trastes y ahí estaba Enrique, su novio, su primer amante. Platicaban de todo y nada: asignaturas, profesores, compañeros, de ellos.
—Cuando tengamos nuestro departamento vamos a turnarnos para lavar los trastes y la ropa. Una semana tú y otra semana yo— decía él, risueño.
—¡Jajaja! Sí, cómo no. Va a ser un día y un día. Si quieres. Si no pues yo trabajo y tú te encargas de la casa. ¡Jajaja! — decía Laura no tan en broma.
La vida como ama de casa nunca le había seducido. Si no, ¿para qué había estudiado tanto? Tenía en claro que no quería terminar amargada y frustrada como su madre. Le apetecía una prosperidad viajando, conociendo lugares, probando otras comidas. Las prácticas escolares la habían enamorado del sopor de los pueblitos mágicos, de esos atardeceres naranjas y lejanos, del olor a hierba y humo. Quería ver todo aquello reflejado en los ojos de Enrique.
Enrique y Laura. Habría grabado esos nombres en las cabeceras de mil hoteles de paso, pero él no pudo resistir la tentación de su edad y el cosquilleo en la vanidad. Tuvo al menos el valor para confesárselo. El final fue tan dramático como suelen ser los rompimientos juveniles. Una turbia sensación de barranco, cuerpo pesado para ella y ganas de salir corriendo para él. Los meses siguientes fueron de sororidad y empeño. Gran favor le hicieron los pesados exámenes y trabajos de fin de curso, pero los periodos vacacionales eran inclementes. Lo peor vino cuando lo encontró con Tania, su mejor amiga, la más sorora de todas, a quien le había confesado sus vibrantes tardes de idilio y sus tristezas más hondas. Ahora Tania veía en los ojos de Enrique su propio porvenir, sus trastes sucios.
"Sororidad", dijo para sí, saboreando cada sílaba y bajo el súbito mareo del alcohol le parecía una palabra amarga, oxidada. Entre Tania y su madre, entre su desamor y su hogar, el camino de vuelta al bar le pareció lo más confortable y prometedor:
—¿Cómo te llamas? —le pregunta Laura.
—Soy Quique. Pensé que te enojaste cuando te abrasé —le contesta él con falsa preocupación.
"Qué casualidad", pensó, "pero se saca un clavo con otro clavo". Sus alertas se activaron. ¿Qué pensarían sus amigas si la vieran ahí, sola, coqueteando con un desconocido que no hace mucho la había tomado del talle para empujarse contra ella sin su consentimiento? ¿Qué dirá su mamá en la mañana cuando la vea llegar todavía un poco ebria y con el vestido arrugado?
—Pues yo me llamo Laura. ¿Quieres bailar conmigo Quique?
—Claro que sí. Eres muy guapa. ¿No me habías dicho que venías con alguien?
—Con unas amigas, pero ya se fueron todas.

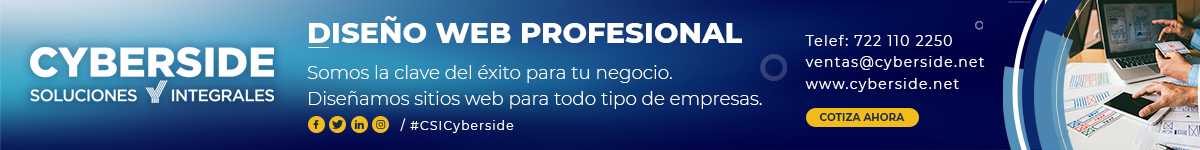

















Comentarios