Zimmerman III
Sin importar qué tan progresistas digan que son, la generación de Bob Dylan es todo menos tolerante. Hace poco triunfó en el Festival de Newport en Rhode Island acompañado de su amada Joan Baez. Con su guitarrita de palo y su penetrante armónica la gente se le rindió. Buscó en aquellos días taladrar en las emociones de una juventud inconforme y aburrida, chavos y chavas baby boomers cuya mayor preocupación era lidiar con la neurosis de unos padres inflexibles que a la menor provocación los chantajeaban con sus historias de guerra, desempleo y cuya paranoia no estaba tan alejada de la realidad, pues no dentro de mucho Estados Unidos se embaucaría en la peor y más lamentable de sus empresas: la Guerra de Vietnam.
Pero aquello ya ocupara su lugar en su momento, ahora la noche es fulgurante y completamente estrellada. Tras las butacas se pueden ver las camionetas y los cadillacs de incontable kilometraje. Aquella juventud ociosa, enredada en sí misma no entiende porqué sus padres y abuelos insisten en controlar cada fracción de su vida. Les recriminan cada cuidado, el pelo largo, las solapas sueltas y sin corbata.
Aquellos incansables patriarcas no entienden qué les pasa a esos hijos malagradecidos. Tienen todo lo que ellos no, incluso más. A su edad, se dicen, ellos combatían en trincheras lodosas, esperando en cualquier momento que una bala les cociera el cerebro, imaginándose cayendo indignamente sobre charcos inmundos y pegajosos por la sangre de amigos y colegas.
Tienen todo lo que ellos mismos no pudieron gozar. La infancia cancelada de golpe, no existía el concepto de juventud. Pasaban de infantes disfrazados de adulto a ser adultos per se. ¿Ropa, comida y seguridad? ¡Lo tienen todo! ¿Qué más podrían necesitar? Libertad dirían algunos. ¿Cuál libertad? La libertad para esos señores se la habían ganado en combate y se traducía en una casa de madera fina en los suburbios y toda la comida que su nevera pudiera guardar.
¿Qué más da la igualdad de derechos de uno u otro sector marginado e históricamente atropellado si podían gozar de vidas tranquilas en vecindarios con repartidores de periódicos y césped? Ya hubiesen querido ser ellos quienes los mandasen al demonio con tremendo azotón de puerta. No les parecía ni posible ni justo que sus huestes rebeldes les recriminaran toda su protección y cuidado. A esa edad, dirían, ellos ya estarían enlistados o muertos, enviados de vuelta a casa en una caja pálida.
Y maldecían a los años 50 y pensaban que aquellos símbolos falsos y vulgares como Elvis Presley o James Dean sólo irradiaban una injustificada rebeldía en los corazones de sus hijos acorazados de toda intención bélica o comunista. Pero justo era esa mezcla de paternalismo exacerbado, patrioterismo ramplón, falso orgullo militar y un apego casi patológico a lo estático lo que no les permitía entender y comprender a sus descendientes de alma inquieta y deseosa de libertad.
Y mientras los padres mordían fuerte la madera de la furia por no poder controlar a sus hijos, para Dylan fue relativamente sencillo apoderarse y conquistar con su lirismo incendiario a aquellos trashumantes aspirantes a jipis.
Predispuestos a un ambiente de figuras decadentes y quejumbrosas, la imagen de aquel extraño y pequeño judío encajó perfecto entre la herrumbrosa fauna bohemia del Greenwich Village. Su voz nasal tampoco cayó mal pues venía acompañada del espíritu de los tiempos, amén de sus filosas e implacables letanías que lo mismo retrataban el miedo compartido por jóvenes y viejos a la hecatombe atómica que a la impotencia de himnos sedientos de justicia como "The Lonesome Death of Hattie Carroll".
Y por ello estaba nervioso, su respiración y sudor delataban un miedo oculto, notable por su carácter cínico y mordaz, en apariencia imperturbable. Se colgó la guitarra y le pesaba como yunque. No podía saberlo por la negrura de las gafas para el sol, ridículas a esa hora de la noche. Como un buen gesto de absoluta solidaridad, Mike Bloomfield, su flamante guitarrista sacado directamente del rasposo y recién nacido blues blanco, lo tocó de ambos hombros para hacerle entender que una vez tocando "Maggie’s Farm" no habría marcha atrás.
Era seguro que el mismo público que dos años antes lo encumbró ahora desdeñara de los ruidos chirriantes de la poderosa guitarra eléctrica de Bloomfield y de las letras atascadas hasta la zozobra de metáforas inentendibles de Zimmerman. Era un miedo bien fundado por el temor a disolver en el éter de sus tiempos salvajes años de trabajo, pero bastó aquella jugada del guitarrista para incentivar sus ánimos artísticos. Sí, no había marcha atrás, la trascendencia no llegaría sola. Por medio de su furioso rock and roll y blues encenderían su propia hoguera en aquel Newport Festival de 1965 y comenzaría de esa forma una de las épocas más prolíferas para el arte del siglo XX. Al contrario de lo que pudiera pensarse, estos abucheos y chifleríos anunciaron lo hasta entonces impensable: el surgimiento, instauración de la contracultura.
#LFMOpinión
#RaícesDeManglar
#ZimmermanII
#BobDylan
#Música
#NewPortFestival

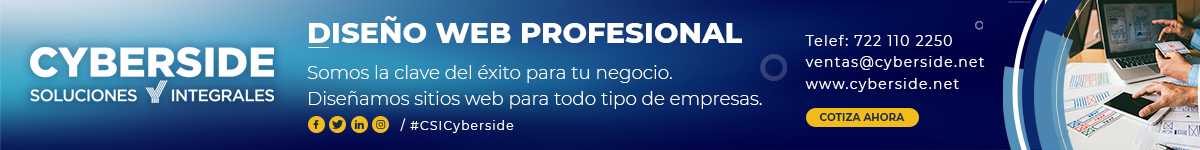

















Comentarios