Amasiato: rumor de ascensor
—Vamos, que no estaba enojado —le dije— sólo no me dejaste terminar de hablar.
—Ok, pero prométeme que no te vas a molestar por cualquier cosa. Me siento muy incómoda cuando te pones en ese plan —dijo Elena y se desabrochó su fino vestido naranja.
—Sí, claro, claro. Ya no diré nada. Vamos ya. Quítate el vestido —dije y la contemplé mientras se desnudaba.
Miré cómo la tela caía por sus brazos y piernas. En un segundo quedó semidesnuda, apenas en ropa interior. Su brasier y su pantaleta eran prendas claras con encaje de diseños florales. Me acerqué y ella bajó la mirada. Estaba vulnerable, pero no dude. La sostuve entre mis brazos y la besé suave y largamente. Aquella caricia me trajo recuerdos sabor a café y piloncillo. El aroma de su cabello, mezcla de su propia naturaleza y el cansancio del día, era todo menos desagradable. El tufo de su sudor era tan tenue que se asemejaba al de los recién nacidos y las texturas de su piel activaban mis recuerdos y me llenaban de excitación.
Metí mis dedos entre sus mechones negros y entonces olvidé los malos tratos y el rencor de hace un momento. Eran estos ratos a los que me aferraba cada que hacíamos el amor, pequeños déjà vus que me hacían recobrar la vieja índole de una juventud desfogada; días y años cada vez más lejanos.
Tras un amor furibundo pero nostálgico, nos quedamos largo rato acariciando nuestras imperfecciones.
—Mira, te salió otra cana en la barba —dijo Elena, mientras con el filo de sus uñas intentaba arrancar el bello plateado de mi mentón— es la segunda que te veo.
—Es la segunda que me sale. Me preocupa ser un viejo —dije y volteé hacia el buro para encender un cigarro.
—¿Fumas de nuevo?
—Sólo cuando cojo.
—Es un hábito desagradable e inútil. Me recuerda a mi marido —dijo Elena, con un énfasis siniestro en la palabra "marido".
—No sabía que Jaime fuma.
—No, pero seguido llega apestando a tabaco. Las lagartonas de su oficina seguro que sí lo hacen. Siempre lo imagino como un imbécil pegado a ellas, recibiendo el humo en su idiota cara.
Cada vez que Elena menciona a su marido es como un manotazo en mi ego. Seguido renegaba de su vida en común, de las malas manías de él y de las fobias de ella, a veces despiadada, queriendo provocarme celos; otras, de manera condescendiente, como esperando que sus letanías afianzaran un desprecio compartido por su compañero, pero lo único notable era un enojo genuino.
Poco o nada aportaba yo a aquellos desaires. Me limitaba a escucharla hasta que el silencio la incomodaba y entonces cambiaba de tema. Tenía que ser así. Nuestra relación no podía basarse en rencores añejos o en repetir nuestros fracasos. Se supone que retomamos el amor donde lo dejamos, pero nuestras aventuras y desventuras pasionales nos costaron más de lo que creí.
Mi vida con Elena había sido turbulenta y, después de un rompimiento por demás dramático, me apresuré a amores febriles de bares y centros nocturnos; ella, sin pensarlo tanto se casó por lo civil con Jaime y después de dos años de padecer infidelidades decidió desquitarse de la única forma que encontró: dándose escapadas fugaces conmigo, su antigua pareja.
Nunca me imaginé regresando con Elena. Terminar con ella fue en su momento algo catártico, pero bastó con verla feliz y recién casada para que me volcase en la desesperación. Yo nunca me atreví a romper con nuestro concubinato y así vivimos más de una década. Aunque ambos denostábamos abiertamente del matrimonio, lo cierto es que siempre supe que era algo que a ella le faltaba y que vivir en unión libre la hacía sentir incompleta.
Por mi parte siempre rehuí al compromiso y esa indecisión mía fue como caminar sobre hielo delgado. Nunca consolidé la confianza y el apoyo que ella necesitó e hice oídos sordos a sus insinuaciones hasta que se hartó de ser sutil. Un día me encaró y me preguntó por qué nunca di el paso. Yo respondí con un largo discurso sobre la invención del matrimonio y cómo el compromiso mata al amor, ignorante de que aquella plática devendría en nuestro colapso como pareja.
Al final ni ella ni yo tendríamos razón, pues su casamiento no pasó de ser protocolario y de mi lado quedó una sensación de frustración y envidia porque otro consumó lo que yo no pude. Dentro de nuestros respectivos campos de acción ambos éramos perdedores. Ella, la mujer engañada que se acostaba con su expareja por despecho, incapaz de dejar atrás el pasado; yo, terriblemente asustado por la soledad y sin prospectiva, arrinconado por los celos y la inseguridad, vuelto piltrafa.
Eran casi las cinco de la tarde cuando Elena se levantó de la cama, se vistió y se lavó con agua tibia sólo lo necesario.
—¿No prefieres que nos bañemos? —le dije.
—¿Estás loco? No puedo llegar con el pelo húmedo ni oliendo a jabón —me dijo con una lucidez que dadas las circunstancias me pareció monstruosa—, también te tengo que aclarar que ya no podremos hacer esto seguido, Jaime ya comienza a sospechar. Si quieres yo te busco, pero por nada del mundo se te ocurra marcarme.
Aquellas palabras me parecieron surrealistas. Dejando de lado los rituales, Elena fue prácticamente mi mujer por más de 10 años. Verla vestida con ropa que no le compré, con un corte de pelo que en otros tiempos jamás se hubiese hecho y largándome instrucciones sobre nuestros próximos encuentros —si es que los llegaba a haber— me hicieron sentirme en la cúspide de la incertidumbre y la humillación.
Me llené de un enojo y de una tristeza súbita, pero no pude más que asentir con la cabeza y volver mi rostro hacia otro lado, fingiendo desinterés. No era yo una víctima de una mujer fatal, eso lo sabía y tenía plena consciencia de mi parte en la culpa, pero ser el eslabón débil en aquella trama me reconfortaba muy poco.
Elena me conocía y yo a ella. Sabía de primera mano que aquellos desdenes eran intencionales, que eran piquetes de costillas que buscaban calar pero no herir. En cualquier momento se acercaría para besarme en la mejilla o en el cuello y me diría algo agradable. Aquella técnica de viuda negra no era parte de su naturaleza de fondo bondadosa. Al final sólo era una mujer lastimada por la vida y yo un simple sujeto venido a menos.
—Bueno, no te preocupes. Te hablo uno de estos días —dijo Elena.
—Sí, por acá nos vemos —respondí.
Se puso los zapatos, tomó su bolsa y cerró la puerta. Por un momento esperé un milagro, pero sólo escuché el rumor del ascensor bajando los pisos del hotel.
#LFMOpinión
#RaícesDeManglar
#Amasiato
#RumorDeAscensor

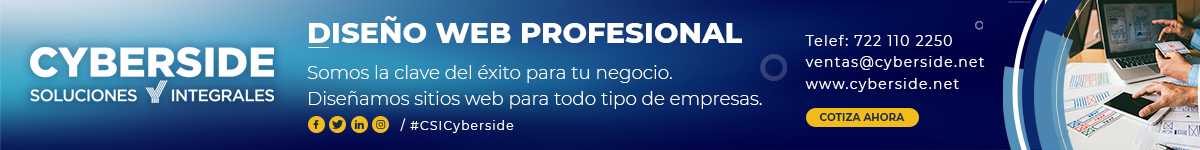

















Comentarios