Espera en el olvido
Un bulto en la oscuridad. Olvidado, indescriptible, informe. Lo habría pasado por alto de no ser por su olor penetrante a orines y detritus. Con temor y repulsión se acercó. La única actividad apreciable era la de los piojos pululando en una madeja de canas que algún día brillaron en castaño al sol y hoy fenecían entre costras de mugre.
-Majestad, susurró apenas.
Nada.
-Majestad, Alteza, ¿soy vos?
Nada. Silencio, oscuridad, quietud.
Volteó a su alrededor. Un cuarto oscuro, húmedo y con olor a muerto contestó a su mirada. El catre con paja saliendo de ennegrecido colchón y la desvencijada silla que le habían dado la bienvenida a su entrada se ratificaban como único mobiliario de la habitación, distantes en lujo y comodidades a los demás muebles y estancias del castillo.
-Serenísima Señora, noble Reina, que soy yo, vuestro leal siervo y amigo.
Nada.
-Juanita, dulce Princesa, soy yo, Don Cristóbal. ¿Acaso no te gusta ya observar el firmamento ni te mueven las noticias de Las Indias?
Nada. Oscuridad y silencio.
Desconcertado, seguro que sus malquerientes con sus sucias artes lo habían guiado nuevamente al lugar indebido, se encaminó a la puerta. Salía cuando su dulce voz heló sus pasos.
-¿Es que aún brillan las estrellas en el cielo?
-¡Serenísima Reina!, exclamó lanzándose a besar sus pies. Sabía que eras vos ¡Alabado sea el Señor!
La voz salía del bulto, pero era imposible vislumbrar su rostro, la dama hablaba con la cabeza inclinada, sin ver al visitante, sin más movimiento que el de los piojos.
-¿Y quién hasta este infierno se atreve a buscarme?
-Vuestro más ferviente siervo y mísero súbdito, Don Cristóbal Señora, Don Cristóbal Colón, Almirante del mar Océano.
-¿Don Cristóbal? Pero vos habéis muerto como todos los demás: como mi Reina madre, ¡Que Dios tenga en su gloria!, como Don Fernando, mi señor padre ¡Que Dios perdone!, como mi amado esposo Felipe, como Carlos, mi triste hijo, como mi hermano y hermanas, como las estrellas en el cielo, como la justicia en la tierra.
-Tal es mi caso, noble Reina, muerto y olvidado vago por el éter en busca de lo que injustamente me fue retirado en vida.
-¡Oh pérfido espíritu! Retírate de aquí, a menos que vengas por mí.
"Será acaso, pensó el bulto para sus adentros, que finalmente Dios se ha apiadado de mí alma y manda un alma amiga a poner fin a mi amargo suplicio".
-No Dignísima Alteza, contestó Don Cristóbal, no es mi carga conduciros al Señor; yo mismo vago desde hace años sin poder salir de las paredes de este mundo en tanto no salde cuentas con él; más ruego al cielo os recoja pronto ¡santísima y dolorida Majestad! y en él restañes las heridas que la vida injustamente os ha inflingido.
-Dios hace mucho que se olvidó de mí, Don Cristóbal, como el mundo lo hizo antes. Pero decidme, gran señor, si no venís por mí ¿a qué habéis venido?
-Acudo a mi Reina y amiga en demanda de justicia. He muerto en la miseria y el olvido, sin mis títulos y posesiones, sin mis bienes y honra, sin que mi estirpe goce de las mercedes a mí concedidas, sin que mi nombre se recuerde; con la afrenta de que las anchas tierras por mi descubiertas sean nombradas en gentilicio de un extraño y mis restos sean objeto de profanación y ocultamiento. ¡He aquí Señora las cadenas que laceraron mis miembros y dignidad, y con las que fui echado de mis posesiones y confinado a lóbrega bodega, tan lejos del sol y la brisa del mar, para navegar en mengua y prisión a la España de donde había salido Almirante, Gobernador y Adelantado de Las Indias, con ellas pedí ser enterrado para que los hombres recuerden las dobleces del poder y con ellas voy por el mundo hasta que logre desagraviar nombre, fortuna y honor!
-Conozco bien vuestra historia, Don Cristóbal, y sépase que lloré mares por vos y las injusticias que habéis sufrido. Desde las frías y oscuras tierras de Flandes abogué por vuestra causa ante mis queridos Reyes y padres aunque, como era costumbre, jamás mis ruegos recibieron respuesta. Ya en España, tras la muerte de la Santa Isabel, bien calificada Católica, y que Dios tenga en su gloria, intenté acudir a acompañar vuestra agonía, pero ya para entonces daba inicio el cautiverio en que los míos me tienen.
-Pero, Señora, Vos sois la Reina del imperio donde el sol jamás se pone, sólo su Majestad puede ayudarme…
-¿Pero qué no habéis oído que estoy loca, o es que el loco sois vos?
-¿Loca vuestra Ilustrísima Majestad? ¡Me cago en la hostia! ¡Qué el Altísimo me perdone!, dijo persignándose. Loco, loco el mundo, loco de poder y avaricia, loco por falta de misericordia y compasión. ¿Loca vos, la más bella, la más educada, la más inteligente de todas las princesas europeas? ¿La más graciosa y versada en latín, literatura y música de todas las mujeres de los Reinos de la gran España? ¿Acaso olvidáis con quien habláis, Reina y Señora? ¿No he sido yo con quien habéis compartido, antes y después de mi primer viaje, vuestros sueños y temores, al tiempo de llenarme de preguntas sobre el anchuroso océano, el nuevo mundo, sus hombres y animales, sus costumbres y clima, su flora, sus sabores y olores; sobre el firmamento y sus estrellas, y los caminos en él escritos? No Señora, otros podrán creer semejante infamia, no yo, el más humilde de vuestros súbditos. Mi corazón brincó de gusto cuando supe que con vuestro amantísimo esposo habías desembarcado en La Coruña y aguardaba entre los dolores de mi avanzada artritis, que me impedía viajar, vuestro paso por Valladolid para postrarme a vuestras plantas y abogar por mi causa, sin embargo la muerte llegó días antes que su Alteza. Desde entonces os he buscado vagando, muerto entre vivos, observando las miserias humanas, no sin hacer aquí y allá travesuras propias de mi sutil condición.
-Me duele desmentiros noble y fiel Don Cristóbal, pero sí estoy loca y por eso vivo aquí, encarcelada entre estas cuatro paredes con altos ventanales que me privan de la luz del día, del brillo de la luna, del tintinear de las estrellas, del verde del campo, del azul del cielo, de la nieve y la de lluvia; confinada en vida a este frío ataúd. Condenada por loca, sí, primero por mi propio padre, Don Fernando, luego por mi querido hijo, Don Carlos, ahora por mi nieto, Don Felipe II. De mis prisiones en Flandes, por arte de mi hermoso Rey y Señor, Don Felipe, no os cuento porque sus barrotes, más que de hierro, eran de amor. Pero loca estoy y siempre lo he estado; loca por creer que la vida de una princesa pudiese ser bella y alegre, loca por pensar que en mi matrimonio imperaría el amor sin apetitos y cálculos políticos, loca por tener para mí que mis padres verían por la felicidad de Juanita antes que por sus reinos, loca por respetar la autoridad de mi padre quien, muerta la Católica Isabel, conspiró contra mí y contra Felipe mi marido, para luego conjurar con él en perjuicio mío, loca por soñar que Felipe, mi amado esposo y señor, y que Don Fernando, mi propio Padre, convendrían entre ellos lo mejor para mis reinos y no en aras de sus afanes y personas, loca por esperar que mi queridísimo hijo, Don Carlos, muertos ya Don Felipe y Don Fernando, abriría las puertas de mi cárcel y posaría su coronada y atribulada testa en mi regazo como cuando niño, loca por suponer que mis súbditos, cuando se levantaron en mi favor, buscaban el bien de España y de la Corona y no ajustar cuentas y equilibrios con los Habsburgos, loca por creer que con la boda de mi nieto Felipe y mi sobrina María acabarían mis días de encierro y volvería a ver el sol y el cielo de Castilla. Loca sí, loca por ser reacia al poder, por querer vivir como mujer, como esposa, como madre, pero jamás como reina. Loca, Don Cristóbal, loca. Y en eso, si bien lo ve, vuestra merced y yo somos muy parecidos. Vos querías navegar, descubrir, sentir la brisa salada del mar y el manto del sol sobre vuestra encendida cara, siempre buscabais la primera oportunidad para saltar a un barco y navegar el mar océano sin más límite que vuestros sueños. La gobernación y administración de las Indias os fatigaba y oprimía. Lo sé bien porque a mí también me enfadaba y pesaba, yo huía a los libros, al baile y, cuando el buen Señor Felipe de mí se acordaba, al amor sin más límites que la muerte. Vos navegabais huyendo del ejercicio del poder, yo soñaba y retozaba cual gitana en brama pero en similar y desesperada fuga. Los dos somos víctimas del poder Don Cristóbal, vos lo incomodabais por convertir vuestros locos sueños en feroces e infinitas tierras, en pueblos desconocidos sobre los cuales continuar nuestra guerra de conquista, así como en riquezas inimaginables pero siempre codiciadas. Fue el poder, que un Monarca no puede compartir, el que os refundió encadenado e infamado en la carabela de Bobadilla, en vez de elevaros a las glorias que vuestras hazañas reclamaban. Y así, por igual, fue y es el poder, que ninguna Monarquía puede ceder, quien me tiene prisionera y inculpada de locura en este Castillo de Tordesilla, encerrada de por vida y quizás condenada de por muerte.
-Pero Señora, vos sois la Reina…
-En eso también os equivocáis, fiel Don Cristóbal, Rey es quien detenta el poder, no quien lo hereda sin ejercerlo. Tal vez llegará un día en que el poder resida en los pueblos y los monarcas pasemos a pintorescos recuerdos, o, mejor aún, no haya poder alguno y hombres y mujeres vivan tan libres, sueltos y felices como en el paraíso.
-¡Pero Señora! ¿Mis mercedes, mis bienes, mi historia? ¿A quién pedir justicia si no es a vos, mi fiel amiga?
-Debo deciros que bien podéis ir a jalarle las gotosas plantas a mi nieto Don Felipe II, pero si a su propia abuela tiene aquí encerrada, mucho dudo que se inquiete por cumplir los compromisos de mi intrigante padre en la persona de un fantasma con cadenas y hábito de carmelita.
-He de vagar entonces eternamente, Señora mía. ¿Es esa mi condena?
-Vuestra condena, Don Cristóbal, debéis litigarla con Dios nuestro Señor, que sus leyes no son de este mundo. Vagar eternamente podréis hacerlo si así os place, más permitidme un consejo de una vieja que sin ver el mundo mucho ha visto en la soledad: si algo me han enseñado la locura y la prisión es que uno es prisionero de sus deseos, éstos carcomen el alma, enfrentan a hermanos, dividen padres e hijos, separan esposos, enemistan amigos, ensangrientan pueblos. Abandone vuestros deseos, Don Cristóbal, olvídese de sus riquezas, renuncie a su orgullo e historia, deje que sus descendientes descubran sus propias tierras y surquen sus personales mares. Si lo hace, quizás, sea tan libre como yo lo he sido en estas cuatro paredes durante ya casi cuarenta y seis años, y tan cuerdo como se puede ser cuando se abdica voluntariamente del poder, de la riqueza y del mundo.
-¿Olvidar, Señora? ¿Dejar todo?
-Sí, Don Cristóbal, todo, sólo entonces se es libre y feliz, dijo Doña Juana levantando por primera vez el rostro.
Una mirada ámbar, cálida, profunda y misteriosa delataron aquellos ojos juveniles, alegres y bellos que tan bien conocía el Almirante y que el encierro, la soledad y la locura no habían podido doblegar. Su mirada no era la de una demente, menos de un alma adolorida: era fresca y apacible; tierna pero invulnerable, luminosa y vivaz; era la mirada de quien ya no busca, ni espera, ni sueña, ni desea, ni cela, ni odia; una mirada completa, envolvente, majestuosa.
-Señora, dijo El Almirante pensativo, ahora sé por qué os he buscado todos estos años.
- Y aquí he estado siempre, Don Cristóbal, esperando a todos. Hasta aquí vino a dar mi adolorido padre lleno de sus remordimientos y fantasmas; por estas paredes pasó Carlitos, mi hijo, con sus melancolías, depresiones y paradojas, quien tras tenerme prisionera aquí se auto aprisionó en Yuste a morir de tristeza, cuando bien pudo entristecer aquí haciéndome compañía. ¿No lo creéis así? Por aquí anduvo también Don Hernando Cortés, quien conquistó grandes reinos en las Indias por vos descubiertas, se sentó días enteros en esa silla que allí veis para narrarme sus hazañas guerreras y derrotas políticas. ¿Os acordáis de Nitayno, aquél indígena joven y bello que habéis traído con vos en vuestro primer viaje? ¿No os dice nada el nombre? Bueno, no es raro en un fantasma de vuestra edad, Nitayno se presentó aquí un buen día haciendo muecas, como en Barcelona, por el olor y la oscuridad de nuestras ciudades y casas. Me explicó que Nitayno significa Gran Señor y que había venido gustoso con vos a estos reinos en calidad de embajador enviado por su padre, el gran Cacique de su nación. Nitayno fue el único indígena que sobrevivió el viaje y regresó a Las Indias, ¿Os acordáis ahora?, fue quien tan pronto avizoró su amada isla, por nosotros llamada Isabela en honor a mi Señora madre, brincó a babor para perderse por siempre en su selva y en la historia. ¿Ya os acordáis? Bien. Pues por acá anduvo intrigado por nuestras costumbres que encontraba, por decir lo menos, un poco salvajes, no entendía, y debo confesaros que yo tampoco entiendo todavía, cómo podemos quemar gente viva por creer diferente a nosotros, no sin antes descuartizarlas ante públicos enardecidos, o encerrarlas en mazmorras de por vida, o cortar las cabezas de nuestros enemigos y dejarlas pudrirse en picas a la entrada de las ciudades, o colgarlos y dejar sus cuerpos desvanecerse con los años al viento; cómo es que vivimos en el lodo de nuestros propios excrementos, matamos civilizaciones enteras por piedras doradas y las esclavizamos para salvar su alma. He de deciros que lloré a sus pies desconsolada cuando me contó de la cruel aniquilación de sus pueblos y la loca depredación de sus tierras. Por aquí anduvieron también mi triste hermana Catalina y su gordinflón esposo, Enrique de Inglaterra, con sus interminables pleitos y necedades. Sí Don Cristóbal, aquí he estado esperándolo desde innúmeros años para decirle que tiempo es que descanse, olvídese de las glorias y riquezas mundanas, todas son efímeras y todas falsas.
-Me pide Usted demasiado Señora, ¿Que olvide todo aquello por lo que he peleado en vida y muerte?
-Sí Señor. Y la verdad sea dicha: ya debiera haberse acostumbrado a ello después de tantos años de muerto teniendo por únicas posesiones esas absurdas cadenas que se obstina en cargar y su estúpido orgullo.
-Pero Señora, ¿y mi fama y mis tierras y mis títulos?
-La fama es vana y cambiable, depende quien la escriba o cante. Las tierras no eran suyas, ni de la Corona, eran de las pacíficas gentes que allí habitaban y que exterminamos mentando el nombre de Dios en vano. Las riquezas fueron atesoradas a sangre y fuego y vuestros títulos eran los papeles con que mi padre limpiaba su regio trasero. Daros cuenta que de tanto buscarlas habéis malgastado vuestra vida y, de años atrás, vuestro descanso eterno. Me extraña que un hombre empeñado en conquistar el mundo y los océanos, capaz de surcarlos como quien recorre el lar paterno, viva perdido en la insignificancia de sus engreimientos. Ya se lo he dicho, pero parece que además de artrítico vuestra señoría está sorda: a vos lo perdió el poder; en algún momento de la travesía cambiasteis el rumbo y en vez de navegar libremente tras nuevos mundos, ondeasteis el velamen hacia el poder y las riquezas. Lo vuestro era la mar y las estrellas, no los palacios y las cortes. Y hoy volvéis a empecinaros en el mismo puerto teniendo la eternidad toda, como ayer el mar océano, abierta a la navegación. Surque nuevamente, atrévase al más allá, leve anclas, tire el mundano lastre, descubra, atrévase al infinito. Eso me enseñasteis de niña, eso es lo vuestro.
En la mirada de Doña Juana el Almirante vio el sol despuntar por el horizonte, la brisa del mar golpeó de nuevo su cara, las velas se hincharon al viento y la nave galopó ligera sobre las olas. Era feliz, era él. Las cadenas habían desaparecido.

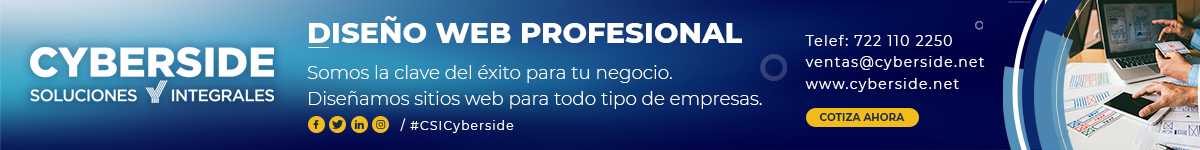

















Comentarios