Pati y Edgar (I)
—Edgar, ¿qué tiene que pasar en tu vida para que cambies? Te he dado la mía, mi tiempo, mi juventud entera. Te he querido —dice Pati, de forma casi protocolaria.
Edgar calla un momento. Las lágrimas de Pati ya no lo enternecen porque cada vez son menos. Sólo lo alertan los repentinos arranques de enojo y tristeza súbita, pero fuera de eso, este tipo de dramas le parecen cansinos, a lo mucho incómodos.
Se volvió insensible. Así como su antaña pasión, mermó la jovialidad y el ímpetu de creerse el centro de atención. Vio enverdecer y luego secarse lentamente aquel amor. Lo que alguna vez pensó una fuerza imparable, una visión cósmica, ahora le parecía anclaje sin sentido.
—No se trata ya de ti, me reprochas como si todos estos años nada hubieses ganado. No soy tu jefe, ¿sabes? No hay un contrato que debas cumplir —dijo Edgar, inclemente, buscando dañar. Calculó mal.
—Pero sí se trata de ti, ¿no? Siempre eres tú, lo que quieres se hace, lo que dices siempre es la verdad. ¿Tú crees que con esa actitud de patán me haces tonta? Ya sé que no me quieres, yo igual he dejado de sentir muchas cosas por ti, pero no importa porque al final siempre termino cediendo. ¿Sabes algo? Ya no, agarra tus cosas y vete, no me importa —respondió Pati.
Esto era nuevo. Nunca lo había echado. De hecho, nunca nadie había echado a Edgar de ningún lado. Siempre fue tibio para todo, en la escuela, en el trabajo. Su falta de notoriedad y su mediocridad sustanciosa lo hacían semi presente, como una sombra accesoria. Era lo que se dice un "hombre de las masas".
Los años de convivencia le habían dado una paciencia malsana que siempre utilizaba como medio de escape para las peleas. Le ayudaba mucho la resiliencia y serenidad de Pati. A aquella mujer no le gustaba guardar los rencores, así que al final de los pleitos siempre ofrecía margen de maniobra para que el conflicto amainara. Edgar conocía bien este gancho y lo utilizaba cada vez; sin embargo, no pudo prever que poco a poco y tras el asedio constante de batallas perdidas o estancadas, el puente de confort terminaría por colapsar.
Por eso esta vez lo impactó el alcance de las palabras. "Vete ya", que Pati repetía, cada vez más apagada. Se le secaron las lágrimas. ¿Qué pasó? Edgar simplemente no lo entendía. Quiso defenderse de la condena y lo primero que le vino fue lo más banal, un grave error de su parte.
—Pero qué dices. La casera está por pedir la renta, ¿quién te va a dar para que pagues? —reaccionó Edgar.
—Por el dinero no te preocupes. Tengo quien me preste. Por lo material no te fijes. Llévate lo que quieras. Sólo vete. —respondió Pati.
Que lo primero que Edgar pusiera a su favor fuera lo económico terminó por abrirle los ojos. Hubo un tiempo en que sólo eso y el amor a cuentagotas le bastaba para aferrarse a su cotidianidad. Había otras circunstancias, algunas nada menores, como Arturo, el hijo único de la pareja, pero a sus dos años era muy pequeño para entender la situación. Además, por los horarios de trabajo de Edgar como auxiliar de almacén lo veía poco, así que para el niño era una figura extraña, incluso animadversa por robarle la atención de la madre.
Al verse acorralado y francamente ninguneado, Edgar dio la siguiente estocada, con el mismo fracaso que la primera:
—Y el niño, ¿quién va a cuidar a Arturito? —increpó.
—Lo puedes cuidar tú si quieres, pero mejor párale al chantaje. Sé que no tienes idea de cómo hacerlo. ¿Siquiera lo habías pensado? Yo sí, lo tengo solucionado, así que no te preocupes, vamos a estar bien —respondió Pati.
La verdad era que Pati había llevado el duelo de aquella relación moribunda desde hace tiempo. Empezó por plantearse de golpe qué sería de su vida sin su marido y el resultado, aunque la asustó al inicio, fue asimilado con una rapidez brutal. No veía, además de recelo inicial y el desamor, mayor catástrofe. Después, rascó en las profundidades del alma humana y entendió que no todo eran extremos, que su marido, aunque no fuera una mala persona, era un ser cobarde, exento de sentimientos reales o al menos de los que ella valoraba más. Halló a un hombre con pocas virtudes y que si éstas se proyectaban siempre lo hacían hacia el afuera, nunca hacia el seno de su hogar.
También ella lo conocía. Desechó la idea de que Edgar insistiera de corazón. Sabía que el amor por ella se había precipitado a un hondo abismo del que ya no vería la luz. Todas las disculpas eran mero trámite para alejarse de un porvenir incierto. Estos mismos chantajes, los de hoy, le parecían insípidos, decolorados de toda desesperanza y necesidad real.
Había aceptado que el final del amor no es el final de todo; había aceptado la ficción del cuento. Su príncipe resultó gris y ella sólo era un accesorio para que él recordara que no todo en su haber era mediocridad. Pero ya no más.
Lo perdonaba por ser quien era, incluso entendía sus frustraciones cuando ella misma se planteó bajo las reglas de vida de Edgar. Habían compartido muchos de sus años tiernos y la soledad parecía abrumadora. Al entender eso, sabía que no había agravio genuino en aquellos reproches, sólo era incertidumbre y monotonía. Lo que sí le dolía era el tiempo transcurrido y los recuerdos, uno a uno, quebradizos, reflejados en la realidad, que no correspondían con sus aspiraciones.
Pero Pati entendió que no era culpa de nadie y que lo único que realmente importaba era lo que hiciera en el presente, en el ahora. Tomó la decisión para ella, por primera vez respondía con un egoísmo necesario, largamente aplazado. Era mero sentido de supervivencia, tenía que salvarse. Éstas, sus últimas lágrimas por él, se evaporaron casi al instante. Sí, lo perdonaba por ser un pusilánime sin más amor para compartir, pero ese proceso no lo tenía Edgar.
Lo que tenía Edgar, lo que a él llegó, era una falsa epifanía. La quimera de que el campo abierto que le ofrecía Pati era la oportunidad de oro para hacer con su vida lo que quisiera. Aun así, quiso disimular para no romper con lo muchas veces ensayado:
—Sólo estás empeorando todo. Si me voy, nada va a volver a ser lo que era. No hay marcha atrás, ¿es lo que quieres? —le dijo sin poder ocultar cierto entusiasmo. A Pati, ese gesto le pareció grotesco.
—Ya te lo dije, no sé qué tiene que pasar en tu vida para que cambies, pero ahora tienes la libertad para saberlo. Pensándolo bien, siempre la has tenido. Ni siquiera notaste cuando dejé de ponerme el anillo. Por favor no me busques, si quieres ver al niño habla con mi mamá, no te lo voy a impedir —finalizó.
Era cierto, Edgar ni siquiera había notado lo del anillo. Humillado en su propio juego y sin opción aparente, comenzó a empacar y, mientras lo hacía, se curaba en salud con un monólogo rasposo, que buscaba responsabilizar por completo a Pati, pero ella no cayó en la trampa y nada dijo.
—Ok, ya está. Sólo me llevo esta mochila y mañana o en la semana que viene mando a alguien por lo demás. Adiós.
Pati no respondió. Edgar, envalentonado por el enojo, salió azotando la puerta. La tarde era brillante y calurosa.
(Continúa)
#LFMOpinión
#Letras
#RaícesDeManglar

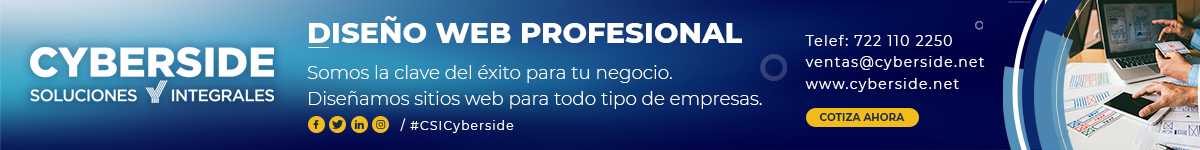

















Comentarios