Cosquilleo en el pecho
Hay un punto donde todo embona, donde las palabras, así sea por su ritmo o por su sonido, parecen la llave de un trabajo bien escrito. Camina uno con sus cuartillas en la mano, la confianza al tope, decidido a leer su texto, creyendo haber encontrado algo que la otredad ignora y que le será una revelación. El grupo a veces escucha. Al final vienen uno o dos comentarios para rellenar el hueco que deja la pregunta del profesor: "¿Qué opinan?". Breve silencio y el turno de alguien más. Alguien con el mismo ímpetu o la misma vanidad de ser escuchado. Y pasa que el texto del otro suena mejor, recibe más elogios e incluso logra que los ausentes presten atención. Es un cosquilleo en el pecho.
Es una sensación constante, en la escuela, el trabajo y la vida. Siempre hay otro que parece no tener que esforzarse para ganar. La esperanza de escribir algo que proyecte una sombra sobre el adversario se hace más pequeña. El cursor parpadea y el texto que nos ganará el respeto de los colegas o la desnudez de la musa no nace. Son las palabras, volubles figuras de transparencia que nos niegan sus secretos. Es la sintaxis, una ramera egoísta que nos cierra las piernas. Es esa sensación que hace estragos en nuestro orgullo, que no nos deja mirar al otro y decirle "aquí estoy".
¿Cómo lidiar con esa comezón que nos impide realizarnos? ¿Cómo superar el complejo de inferioridad si hasta el más introvertido parece tener una mejor idea o frase? El detonador siempre está ahí, pero hace falta una mano que presione el botón. Están las ganas acumuladas, pero el "otro" jamás deja de aprender y, por más que aceleramos, no le podemos seguir. Están esas ansias desaforadas de ignorar los guiones y los géneros literarios, de querer decir a los maestros que poco nos valen los incómodos corsés si lo único que hacen es mutilar nuestras historias. Y en nuestra labor como escritores o charlatanes (porque hasta fingir requiere cierto talento), ¿cómo dar voz a otros si no nos creemos poseedores de una voz propia?
La vivencia obliga a regresar. Clava sus uñas en nuestro pecho. Una vez escuché a alguien decir que para ser escritor había que creérsela y bueno, darse el lujo de la soberbia fantasma no cuesta. En mi caso me he percatado que debo defender un punto clave: la libertad. Si empecé el periplo por las ganas de ser escuchado, es ahí donde debo obtener mi voz. Esto es algo con hedor a causa perdida, pero pocas veces las letras cimentan el camino hacia la gloria (¿cuántos escritores vivos tienen estatuas o monumentos?), entonces, ¿qué más da?
Saco mis historias de las fauces blandas de perros viejos y roñosos. Casi ninguna me ha dado el gozo de recordar instantes amables o piedad, sólo fragmentos insípidos a los que debo embarrar con mi futilidad y decadencia. Y luego leo glorias como esa obra maestra que es El llano en llamas o los cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez y pienso en lo inútil de mi esfuerzo. Jamás podré transgredir como ellos, jamás se posará sobre mí el secreto o la belleza. Seguirán pasándome de largo, como aquellos escritores sobrados de sí mismos o mis pueriles compañeros con sus historias clichés pero ardorosas. Pero eso es la libertad, ¿no? Poder aprovechar la invisibilidad, sacar provecho del ostracismo mental y escribir lo que me venga en gana. No preocuparme por lo que está en uso o desuso, ni por parecer correcto, limpio o educado. Solamente ser yo, hundido en mi prosa, olisqueando anécdotas entre las encías de esos perros, dándole forma a lo intangible.
Si algo agradezco de todos esos seres pusilánimes es que por ellos he aprendido a intuir y esto sí lo digo sin la más mínima humildad. Total, en el escarnio nos vamos a perder todos los escritorzuelos. Digo que gracias a ellos me es fácil observar y predecir. Basta con conocer alguno de sus temores y listo. Por ejemplo, abundan los que a todos quieren agradar, los que un mal comentario les voltea las vísceras. Hasta se han inventado eso de la "crítica positiva", según ellos como único medio para crecer. No aceptan el sendero del perdedor, del defenestrado, que es la burla propia, adelantarse al agravio ajeno. Hacerse de una piel dura.
¡Oh, la libertad! ¿Qué es en estos tiempos de quimeras? Parece que lo que antaño nos otorgaba sabiduría, hoy es frágil matiz. Las ganas de sacarse los demonios se van acumulando hasta dejar sombras por escritores, autores de bisutería, niños de Edipo perpetuo. Me aferro a esta idea mía de libertad, porque entre tanta prohibición y censura es la que me he podido hacer. No sé qué dirán los expertos de mi tropezada poesía, de mis percudidos personajes o de mi prosa voluble, pero no me queda más que defender con todas mis uñas estos textos sarnosos.
Le agradezco muchas cosas a la academia, a los maestros que me han forjado carácter y responsabilidad, pero ese ambiente está muy saneado, muy esterilizado. Me es necesario alejarme de él. Mi voz no yace entre quienes han crecido con el apoyo total de sus padres, hermanos o amigos. Claro que hay excepciones, chavos y chavas que han sobrevivido a verdaderos infiernos: divorcios, mudanzas, pobreza, soledad y desamor, pero hasta ellos sucumben ante el miedo de decir algo que pueda sepultarlos. Le temen al fracaso, ven en el quedar bien la plenitud y eso no lo puedo tolerar. Ya aprenderán a encontrar su voz, pero antes tendrán de domar sus propios perros famélicos. Al fin y al cabo, el mayor compromiso de un artista (exitoso o fracasado, cualquier cosa que eso signifique) es consigo mismo. El público que uno tenga es el que se merece.
He decidido, con mi voz, con mi prosa y mis carencias tomar lo que la vida me aguarde e ignorar ese cosquilleo en el pecho.
#LFMOpinión
#RaícesDeManglar
#CosquilleoEnElPecho

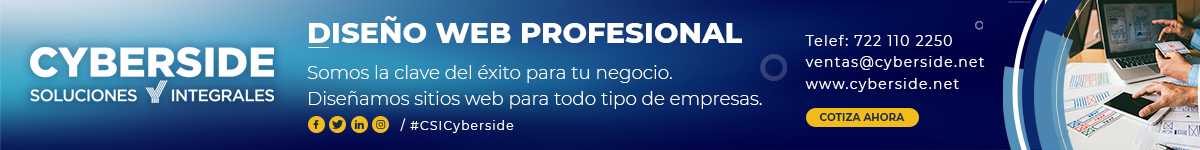

















Comentarios