¿Morirán las flores?
Disparidad y potentados
La desigualdad insulta y alienta a la disolución social. Que el hombre más rico del mundo sea miembro de una comunidad nacional donde el cincuenta por ciento de la población se debate entre la pobreza y la miseria extrema, es un dato que no puede eludir atormentar la cohesión social de dicha colectividad, la nuestra: México.
Lo mínimo que puede demandar el hombre en sociedad es que sus contribuciones individuales se vean reflejadas en los beneficios colectivos. Además de casa, vestido y sustento, el miembro de una comunidad espera un lugar en el mundo, no por cuanto espacio físico, como por sensación de saberse parte integrante y digna de relaciones reciprocas, constructivas y satisfactorias, y anidar un sentido de pertenencia de largo aliento.
Una sociedad justa y buena –y por tanto consistente y viable- espera de las relaciones entre sus miembros el reconocimiento del auténtico mérito, el respeto mutuo, el voluntario cumplimiento de las obligaciones[1] y la reciprocidad en esfuerzos. Sin embargo, la sociedad que hemos construido está orientada a la desconfianza, la desigualdad, la explotación y la desintegración.
La vida buena, aquella que vale la pena vivir por integra, satisfactoria y equilibrada, requiere de un marco social propicio que tolere la diversidad, brinde oportunidades y premie imparcial y equitativamente los esfuerzo. Una sociedad que distribuya sus riquezas, no que las concentre; una sociedad que garantice satisfactores, no explotación, que cobije seres alegres y satisfechos, no sombras del desconsuelo y victimas de la enajenación.
Cuando hablo de distribuir la riqueza, no pienso que la solución sea igualar la participación de todos con independencia a esfuerzos y merecimientos, como pretendía Miguel De la Madrid al sostener que igualando se hacía justicia. Nada más falso: es haciendo justicia, dando a cada quien según sus méritos, como se iguala, no al revés.
Con Dworkin creo que la verdadera igualdad debe entenderse en el sentido de la preocupación que por igual debe mostrar todo gobierno por todos y cada uno de sus ciudadanos, asegurando, en igualdad de condiciones, disponibilidad de recursos y oportunidades que permitan a cada uno tener las mismas posibilidades que los demás para hacer algo con sus vidas: "Tener el mismo interés por todos y cada uno de los ciudadanos es la virtud soberana de una comunidad política; sin este interés igual el gobierno no es más que una forma de tiranía."[2] Bajo este esquema, la responsabilidad personal y el uso de la libertad inherente no quedan excluidas de la ecuación: la sociedad considera y brinda oportunidades a todos por igual, pero no puede subrogarse la responsabilidad individual que corresponde a cada uno de sus miembros en la gestión de su propia vida.
Cuando la sociedad organizada en Estado asume como propia la responsabilidad individual de algunos de sus integrantes solo genera desigualdad, discriminación e injusticia.
Lo anterior no quiere decir que el Estado no deba proteger a sus grupos vulnerables; pero una cosa es hacerlo con políticas públicas de aplicación general en favor de segmentos poblacionales y otra, muy distinta, es sustituirse en la acción y responsabilidad de individuos concretos, a los que, con tal subrogación, se mantiene en sumisa dependencia y impide el ejercicio eficaz de su papel ciudadano.
Para el gobierno los mexicanos no somos iguales. Si se prefiere, hay unos mexicanos mas iguales que otros. Esta segmentación, al decir de Dworkin, nos condena a tiranías de particularismos de diferente especie. Por un lado los potentados de siempre, demandando privilegios o imponiéndolos: los dueños de los grandes contratos, amos de las concesiones y beneficiarios de toda exención; los evasores a quienes el fisco siempre sale debiendo, defensores a ultranza del laissez faire, laissez passer y demandantes de un Estado disminuido y sometido; los mismos que son los primeros en exigir que ese Estado los salve de sus quiebras, libere de sus deudas, proteja en sus fechorías y resguarde de sus competidores; ésos para quienes el resto de los mexicanos somos chusma, jodidos; en el mejor de los casos, consumidores.
Los mismos que nos han hecho un pueblo de obesos embrutecidos con sus pastelitos, frituras, gaseosas y pantallas; los que por ganarse uno peso arrasan playas, bosques, selvas, manglares y cultura. Suicidas sin conciencia social que olvidan que no se puede vivir en la opulencia rodeado de miseria.[3] Beatones del mercado, al que adoran cual deidad justiciera, sabedores que su credo solo enmascara la ley del más fuerte.
En su connivencia encontramos a otros potentados, los que encubren su voracidad tras las miserias e indefensión de nuestro pueblo; interesados en que aquéllas nunca se resuelvan y ésta siempre prevalezca sometida a sus heroicos servicios. Ésos que han hecho de las causas sociales monopolio, del infortunio nacional botín, de la política circo, de la democracia negocio, de la educación escarnio; del magisterio horda; de obreros y campesinos clientelas electorales, de representación política vergüenzas.
Pero todo es relativo, y en cualquier ámbito nacional existen potentados: Algunos de nuestros ejidatarios, por ejemplo, sobreprotegidos e inutilizados por un Estado paternalista y patrimonialista, no desarrollaron una vocación productiva y pasaron de la lucha por la tierra a las artimañas para venderla y luego demandarla en restitución. En la esfera de su acción, ellos son verdaderos potentados protegidos por la figura del amparo agrario, que no sólo destruye cualquier principio de certeza y seguridad jurídica sobre la tierra en México, sino que los insta a la extorsión como forma de vida. Me explico: los núcleos agrarios en México no tienen término para interponen amparo agrario, este absurdo jurídico permite que luego de cinco o de cincuenta o de cien años puedan demandar tierras que magistrados venales les restituyen; más no se crea que para trabajarlas, como pretendía el buen Zapata, sino para revenderlas a quien se las acaban de ganar. La mayoría de las veces no tienen que esperar la conclusión del juicio, basta interponer la demanda para obligar al demandado a negociar el monto de la extorsión, una especie de venta de seguridad sobre la tenencia de la tierra cuyo contrato y cobro se renuevan con cada nuevo comisariado ejidal. Lo peor de todo, es que la mayoría de nuestros ejidatarios son hoy más pobres que con Don Porfirio y que las ganancias de los negocios que en su nombre se hacen suelen ir a parar a manos de abogados, líderes y autoridades: los potentados de los potentados en el ámbito ejidal.
Como este ejemplo podemos mencionar muchos otros: el director de escuela pública que impone cargas económicas a padres de familia; el líder minero que roba millones de dólares a sus agremiados y cierra minas a capricho; el candidato perdedor que prefiere destruir el edificio democrático a aceptar su derrota; el líder obrero que extorsiona con contratos de protección, o el de campesinos que alquila sus huestes para plantones y desnudos callejeros. El médico que opera sin que la intervención quirúrgica sea necesaria, o los burócratas de pedigrí, con contratos colectivos multimillonarios, insultantes canonjías, comisiones sindicales en cuyos dominios no se pone el sol, prestaciones de banquero y patente de Corzo para faltar, desobedecer, ser negligente y, en caso necesario, delinquir; y qué decir del legislador que pervierte el fuero parlamentario para violentar la ley, hacer befa de la política o agredir impunemente.
En todos estos casos, nuestra sociedad consiente, si no es que protege, nichos de exclusión y desigualdad que gravitan contra nuestra cohesión social. Que haya personas que ganen en un mes lo que no obtiene un padre de familia en cinco años es una afrenta que cualquier sociedad sana no debe permitir. Que haya trabajadores sindicalizados intocables frente a trabajadores de confianza sin ninguna seguridad laboral y, en contrapartida, que los primeros tengan salarios de miedo y los segundos pingües compensaciones y bonos, no abona a ninguna convivencia constructiva. Pero peor aún, el hecho que no tengamos una opción real en perspectiva de mediano plazo para salvar de la miseria a la mitad de nuestra población, nos acerca a la tentación de aceptar que la única vía para salir de la pobreza es arrebatando el dinero a quien lo tiene, y que la única vida viable, aunque no digna, es la que infringe leyes y desacata autoridades.
Para el Consejo de Europa la cohesión es la capacidad de la sociedad para asegurar el bienestar de todos sus miembros, minimizando disparidades y evitando polarizaciones. Preguntémonos si como sociedad aseguramos bienestar a todo mexicano. Si existe algún incentivo real para que nuestra juventud no migre en riesgo de vida o engrose las filas del crimen organizado: ¿Qué expectativa de vida tiene la media nacional de hallar empleo seguro y bien remunerado que permita sentir seguridad, satisfacción y esperanza en México?
Nuestra realidad social no genera cohesión social, porque no brinda bienestar para todos. Bienestar en condiciones de vida y salud, pero también de cultura, paz y alegría, de convivencia grata y constructiva. Preguntémonos si nuestras escuelas preparan seres humanos plenos y felices, o carne de cañón para batallas económicas de mercados deshumanizados. Si educamos a nuestros hijos para vivir o para producir y consumir.
Lo más lacerante de nuestro modelo de desarrollo es su generación masiva de seres tristes y sin expectativas, cuya mayor diversión es en alienarse de mal fútbol y cerveza los fines de semana, y churros telenoveleros y producciones noticiosas del mismo corte el resto de los días; cuya única esperanza es ganarse el melate.
Preguntémonos si nuestra circunstancia minimiza o dilata las disparidades sociales y si evita o exacerba la polarización. La respuesta es que en México todo conspira para profundizar disparidades, ahondar polarizaciones y potencializar potentados.
¿Qué incentivos tenemos para aportar nuestro esfuerzo individual a un proyecto de Nación que no ofrece alguna satisfacción colectiva real a cambio, ni siquiera una esperanza de largo aliento? ¿Por qué obedecer a autoridades y acatar leyes, si éstas no nos aportan ningún beneficio y sí imponen sacrificios sin fin; si no nos garantizan un mínimo de seguridad, educación, salud, empleo, cultura y sana diversión? Y que nadie venga a decirnos que lo que tenemos en nuestras escuelas es educación, ni en nuestros hospitales salud, ni en nuestras calles seguridad. Menos que el empleo está en jauja y que nuestra cárcel televisiva exuda cultura y desperdiga diversión sana y remotamente inteligente.
¿Qué razones tiene la gran mayoría de los mexicanos para convivir solidarios en una sociedad que no sienten solidaria y justa para con ellos?
La política de la apolítica.
La ausencia de un verdadero compromiso contra disparidades y polarización, acusa, además de la deserción al bienestar colectivo, una perdida de civilidad, entendida ésta como las "actitudes y prácticas que nos permiten tratarnos unos a otros de un modo considerado, facilitando de este modo nuestras interacciones."[4] La imposibilidad de lograr una fila ordenada, respetar al peatón o manejar con la mínima urbanidad son muestras de la poca consideración que tenemos para con el otro, el integrante de nuestra comunidad y, por ende, coparticipe de nuestra suerte en tanto grupo social. Lo primero que demanda la vida en sociedad es, según Grayling, que ésta se comporte bien consigo misma, que sus miembros se tomen en serio y reconozcan el valor intrínseco de los demás, así como sus derechos.
Por ello, el mismo autor sostiene que la nuestra "no es una época que se sienta cómoda consigo misma, por cuanto sufre de una clara disminución de cohesión social. La consecuencia de ello es la división y el conflicto."[5]
Y hemos perdido la idea y consideración al otro, entre otras cosas, porque como sociedad hemos renegado de la naturaleza primigenia de toda comunidad suprafamiliar, la de ser política en tanto plural y diversa.
Toda comunidad humana para ser vividera requiere de ataduras (cohesión) y destino común. Cuando cada uno de sus integrantes tira para su lado y persigue su personal destino, la resultante es un caos de contradicciones y conflictos donde prevalece la ley de la selva y donde el grande se come, primero, al chico y termina engulléndose a la sociedad toda.
¿Por qué teniendo más escuelas y maestros somos más ignorantes; porque viviendo en grandes urbes nos domina la soledad y la tristeza; por qué asfixiados en comunicaciones estamos menos comunicados y sabemos menos de los demás y de la realidad; por qué mientras más gastamos en democracia menos demócratas somos; por qué multiplicando sitiales de representación política nos sentimos menos representados y a nuestros representantes los percibimos lejanos y ajenos a nuestras necesidades y reclamos; por qué eligiendo gobiernos y representación política desconfiamos y recelamos de unos y otra; por qué tras repartir tierras e invertir millones sin fin en el campo, éste en un yermo que sólo produce miseria y migración; por qué nuestra protección al trabajador no redunda en productividad y competitividad; por qué el Estado tiene que pagar réditos a los bancos por un dinero que perdieron sus ahorradores?
Es tan grave nuestro extravío, que los fastos del bicentenario llaman a identificarnos con ¡columpios de parque! y depositan el alma de la Nación en una publicidad futbolera, patriotera y cursi.
Durante pacientes años la intelectualidad orgánica y voceros de los particularismos económicos se encargaron de desmantelar y satanizar la política y al político, alegaron que la sociedad era algo dado y para siempre, que era posible vivir en armonía mutua no regulada por entidad alguna, que toda autoridad política era ilegítima, todo poder tiránico, toda política innecesaria y todo político execrable. En su esfuerzo contaron con la mejor de las alianzas: una clase política mediocre, tan decadente como voraz, sin sentido y razón social.
La vida en sociedad no es algo dado y para siempre, sino que demanda su reafirmación en un plebiscito cotidiano[6]. Las sociedades permanecen organizadas hasta que dejan de estarlo, y esa estadía es producto de una voluntad y acción permanentemente renovadas. Las libertades y los derechos requieren de protección porque son vulnerables al desenfreno de los demás, y a veces hasta del propio; es para garantizarlos que la gente se congrega en sociedad y admite seguir ciertas reglas, reglas que requieren de órganos que las emitan y apliquen y, en caso de su violación, las restituyan y sancionen al infractor, incluso con el uso de la fuerza, fuerza que es la única legítima porque es la de todos. Para Maquiavelo lo que el Estado ofrece al hombre es seguridad. Un estado inseguro, dice, es un contradictio in terminis.
Ahora bien, ¿Qué incentivos encontramos hoy en nuestra sociedad que nos muevan a renovar cotidianamente su permanencia? ¿Esta sociedad, garantiza nuestras libertades y derechos, brinda seguridad, proporciona satisfactores de pan, vestido y sustento, ofrece cultura y diversión, genera felicidad? ¿Tenemos un puerto de arribo que nos convoque a la larga travesía, a sus sacrificios y penalidades, a sus tormentas y riesgos? Ese es el drama silencioso de nuestra generación y circunstancia: las amarras de la cohesión social están rotas, las vigas de nuestra estructura comunitaria carcomidas, las razones de una voluntad y unidad de acción efectivas agotadas.
Hay dos perversiones que, además de la realidad económica y social, gravitan en contra de nuestra cohesión social: el prejuicio del poder ilegítimo y el de que toda política es nefanda.
El primer prejuicio deriva de conceptualizar al poder político exclusivamente en su acepción de fuerza, sin ninguna limitante y ningún otro componente que la fuerza misma. El argumento se cae por su propio peso, porque el poder siempre es una relación de voluntades. Si la política no es otra cosa que moderar y regular el dominio del hombre por el hombre -la vida en toda sociedad organizada-, el poder es sólo una relación de mando-obediencia. Spinoza sostiene que es la obediencia la que hace al mandato: Oboedentia facit imperantem, ya que sólo manda eficazmente quien encuentra eficaz obediencia. El mando acaba donde cesa la obediencia. Quien obedece descansa en la confianza de que serán protegidos su vida e intereses y, generalmente, lo hace con entusiasmo; quien manda con verdadero sentido político, es decir, considerando el interés de todos, no genera exclusiones ni polarizaciones y, por ende, genera obediencia.
El Estado, pues, manda hasta que se le deja de obedecer.
Pues bien, cuando se pierde de vista la relación mando-obediencia, que convierte la potestas en autoritas, el poder se vacía de pueblo. Éste sin aquél, extravía su sustancia política (colectiva), sin la cual el poder político se confunde con cualquier otro poder, ya que el primero, que es el único que se constituye democráticamente, pierde al pueblo que le da sustento, otorga sentido, legítima su acción y es su límite natural. El poder como algo desconectado del pueblo deviene avasallador, tiránico; el poder en cuanto producto democrático implica participación y representación popular en la autoridad, obediencia a su mandato, cohesión voluntariamente construida y permanentemente renovada y, sobre todo, proyecto de sociedad.
Tras el prejuicio de que todo poder es ilegítimo suele ocultarse la intención de evitar la unidad social en torno a objetivos comunes –es decir, políticos- que eventualmente pudieran entrar en contradicción con interese particulares que, por su parte, generan y detentan un poder sin control alguno y que, ése sí, ostentan de legítimo y benigno. De ahí el segundo prejuicio tan en boga de que la política es mala e innecesaria.
Unión y propósitos comunes, elementos integrantes de toda sociedad organizada, sólo son posibles si se procesan en el circuito de la deliberación democrática y, por ende, de la movilización, formación y conciencia de lo público. La política permite la deliberación acerca de un proyecto de sociedad orientado por criterios públicos. Política y deliberación se requieren y se recrean: sin política la deliberación es imposible; sin deliberación la política desaparece: sin ambas la sociedad se atomiza en particularismos, ya no hay campo para lo común, ya no hay ámbito para lo político.
En el prejuicio de que toda política es nefanda se encuentra un pavor a la deliberación; los defensores de este prejuicio quieren una democracia de votos a cautivar o comprar, no de electores soberanos a consultar; aspiran a una sociedad de receptores consumidores apáticos y aparticipativos, no de ciudadanos; sueñan con una "sociedad bloqueada"[7], no con una sociedad política abierta,[8] aspiran a una democracia sin pueblo, a un pueblo sin participación, a una ciudadanía sumisa y callada.
La sociedad no es una mera acumulación de actividades, donde cada cual pretende imponer su diseño de sociedad y maximizar su papel y provecho; es la actualización unitaria y planificada de esfuerzos coaligados[9], la cooperación ordenada hacia un fin común, es unidad de acción y decisión efectiva.
La unidad y organización social requieren siempre de voluntad y decisión permanentemente renovadas mediante la acción humana; voluntad y decisión que sólo pueden ser de carácter político, es decir, colectivo, y que requieren del papel constructor de la política y del político. Toda sociedad es producto de una voluntad y edificación políticas, de una conciencia de sí misma y de un proyecto propio que sólo la política hace florecer.
Sin una sociedad voluntaria y renovadamente organizada sólo quedan las relaciones de fuerza en torno a interese particulares, carece de sentido permanecer unidos y cooperar socialmente; en palabras de Nicolas Tenzer: "la racionalidad microsocial del individualismo moderno conduce a la irracionalidad global."[10] Lo cual nos regresa a la disparidad de que hablamos al principio y ha entronizado la lógica de mercado sin sociedad política.
Por ello, si queremos reencontrar el camino que nos regrese a la cohesión social elemental requerida para permanecer unidos, tenemos que empezar por rescatar a la política de los desvaríos por los que yerra, regresarla a su dignidad y ámbito propios, y reconocer lo que hoy se le pretende negar: su aptitud de ver tras los fenómenos sociales y los índices econométricos al mexicano de carne y hueso, de descifrar en el caos de la existencia el sentido y virtud de la vida humana, y de develar y seguir la voluntad subyacente y común a México.
Lo primero que necesitamos es una visión compartida de país. Una plataforma de acción común hecha suya por todos; un modelo de sociedad que busque que se cumpla la justicia, se alcance el bienestar, se conviva en paz y prevalezca la solidaridad sobre el conflicto.
Imposible generar y esparcir bienestar sin un marco social que nos cobije a todos y concite en un mismo esfuerzo, sin un espacio de convivencia plural y tolerante que permita la interacción constructiva y solidaria de todos, sin excepción.
La clave no puede ser otra que nuestra identidad nacional, la verdadera y sentida, sin romanticismos patrioteros, cursilerías oficiales y mercadotecnia futbolera.
Recuperar la primacía de la política, generar un proyecto común y redimir nuestra identidad debe ser empeño deliberado de gobernantes y sociedad civil, no negocio de potentados.
Si logramos reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestra identidad y nuestro prójimo (de próximo), con el respeto y urbanidad que nos merecemos, será más fácil construir los instrumentos para generar bienestar, dirimir diferencias y superar discrepancias.
Si no lo logramos, México le habrá fallado a Netzahualcóyotl, porque entonces sí acabarán sus flores y cesarán sus cantos.
[1] Grayling, A. C., "La elección de Hércules. El placer, el deber y la buena vida en el siglo XXI", Biblioteca Buridán, España, 2007.
[2] Dworkin, Ronald, "Dominio de la Vida", Ariel, Barcelona, 1994.
[3] Díaz Ordaz, Gustavo, "Discurso ante el Congreso de los Estados Unidos de América", 27 de octubre de 1967.
[4] Grayling, A. C., "La elección de…", Op. Cit. Pág. 154.
[5] Ibidem.
[6] Renan, Joseph Ernest, "Qu’est-ce qu’une nation?", Euvres complétes I, Calmann-Levý, 1947, Pág. 904.
[7] Crozier, Michel; "La sociedad bloqueada", Amorrortu, Buenos Aíres, 1972.
[8] Popper, Karl R.; "La sociedad abierta y sus enemigos", Paidos, 5ª reompresión, España, 1992.
[9] Heller, Herman; "Teoría del Estado", Fondo de Cultura Económica. 8ª Reimpresión, México, 1977.
[10] Tenzer, Nicolas; "La sociedad despolitizada", Paidos Estado y Sociedad, Barcelona, 1992.

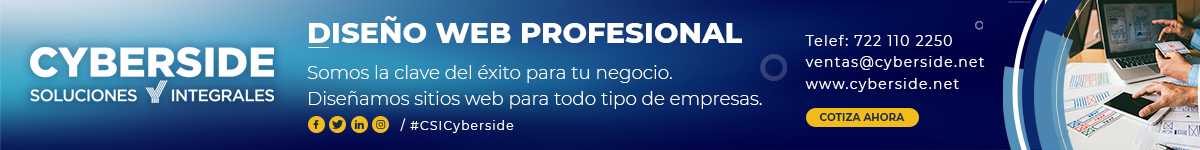

















Comentarios