La Cata (II)
Llegó tarde la lástima. Para los vecinos hacía tiempo que Doña Catalina Gómez había perdido su condición de ser humano. En ese barrio torcido por la indiferencia todo aquello que les fuese ajeno les resultaba estorboso. Las tragedias eran comunes en la zona. Desde ajustes de cuentas entre pandilIas que se peleaban alguna plaza hasta el cobro de una "renta" a algún comerciante moroso. Toda esa impotencia los había endurecido a tal grado que no hallaron mejor paliativo contra esas plagas que una malsana resignación. Incluso a cosas tan vomitivas como la violación y el asesinato les adjudicaban un pretexto: "Es que ya se le iba el avión a la señora. Seguro algo debía. Ya ves cómo mataron a su nieto". No se les podía pedir más. Sus mentes, ataviadas de miedo, apenas podían discernir aquello como una serie de consecuencias producto de la suciedad y la pobreza. Como si fuese el destino de aquella señora terminar brutalizada por el simple hecho de ser quien era: mujer, anciana y pobre. Hubo quien lanzara una discreta letanía contra el agresor. Discreta, no fuera ser que anduviese con ellos en la bola.
El hallazgo lo hicieron los mismos niños que Doña Catalina correteaba a varazos. Notaron la puerta de la anciana entreabierta y se les hizo raro porque ni siquiera había recogido las tortillas del día anterior. El mayor de todos fue quien se asomó y descubrió a la mujer tirada a un lado de su cama, encima de una mancha de sangre semicoagulada y con la ropa apenas puesta. Sin poder contener el susto, el niño dio varios pasos hacia atrás hasta casi caer y dejó escapar unos sollozos ininteligibles que alertaron a los otros. Entraron y compartieron el sopor que se siente cuando se es testigo de lo inusual, lo insólito y lo terrible. El más pequeño, asustadísimo, no pudo contener el llanto, pero fue interrumpido por otro sonido más tenue aunque no menos alarmante: "¡Ay, ay! ¡Ayúdenme! ¡Me duele! ¡Ay!". Era Doña Catalina. Seguía con vida.
Casi una hora tardó en llegar la policía y todavía tardaron más los paramédicos. La escena era muy obvia: ropa tirada en el suelo, cajones abiertos, la cama desacomodada. Todo indicaba un robo; sin embargo, lo verdaderamente horrible era el estado de la víctima. Se hallaba semidesnuda, con la ropa interior colgando de una pierna. Tenía un brazo roto y moretones en toda la espalda y su faldón arrancado había absorbido el charco de sangre. Aún traía puesto su babero de cocina, también manchado de sangre a la altura del pubis. Sin duda alguna, el verdugo había sabido ensañarse con ella.
Cuando la sacaron, Doña Cata apretaba su rostro por el dolor y por la vergüenza. Incluso con su extrema debilidad sentía pena de lo sucedido. Ella misma no creía aún todo aquello. No fue más que un descuido. Había salido abruptamente de su hogar para evitar que los niños le aplastaran sus tortillas secas cuando Agustín Rodríguez, un vago piedroso y alcohólico mejor conocido en el rumbo como "El Chupas", se coló en el domicilio de la anciana sin que nadie lo notara con la esperanza de robar algo que le ayudara a terminar el día en la inconsciencia.
A él todos los vecinos lo evitaban, pues tenía fama de broncudo y valemadres. Se encontraba completamente drogado y fuera de sí. Ya tenía días que merodeaba la casa de Doña Catalina. Le entró la espina una vez que, platicando con los pepenadores, uno de ellos le insinuó que la mujer, pese a su visible miseria era una acaparadora y que seguro tendría sus buenos ahorros. La mala suerte de Catalina llegó cuando se le ocurrió perseguir a los niños casi media cuadra e, ignorante del peligro, todavía se quedó un rato acomodando y volteando las tortillas para que les diera bien el sol.
Cuando entró se dio cuenta que su cuarto se hallaba hecho un desastre, pero tardó en reaccionar. No había podido dar la media vuelta cuando El Chupas la sometió. Con una mano le torció el brazo hasta rompérselo y con la otra le tapó su boca desdentada. Los gritos se ahogaron en aquella mano apestosa a basura y aguardiente. "¿Ontá el varo pinche ruca?", decía amenazante mientras doblaba más y más el brazo de la anciana. Catalina se hallaba en shock. Su mudez enloqueció al adicto y comenzó a azotar la cabeza de ella contra algunos guacales hasta quebrarlos: "¡En la cama! Todo está en la cama. ¡Ya déjeme por favor señor!", suplicaba la viejecita en un llanto herrumbroso y tenue, pero sus ruegos no le ayudaron a apaciguar la mente iracunda de Agustín, quien poseído por la absoluta malicia comenzó a esculcar el cuerpo de Doña Cata. "¿Qué hace? ¡No me agarre! ¡Lléveselo todo pero déjeme! Está ahí en la cama. Suélteme y orita se lo doy" dijo ella y Agustín, sin soltarle el brazo la arrastró hasta el lecho.
"Sí me vas a dar la lana", le decía él mientras le quitaba el faldón. Y comenzó a lanzarle improperios mientras su cuerpo fétido y lleno de manchas insalubres se montaba en la frágil Catalina. La penetración fue brutal. Aquel monstruo no tuvo la mínima contemplación. Había perdido por completo su sentido de humanidad. Toda misericordia borrada de su mente, obnubilada por un enfermo frenesí. Comenzó a dar zancadas violentas y a desgarrar. La viscosidad de la sangre sólo aumentó su lascivia. Seguía insultando mientras golpeaba con el puño cerrado la espalda de su víctima como si fuera una mesa.
Al principio cada golpe se sentía como un martillazo inmisericorde, pero pronto el dolor comenzó a nublar la consciencia de Catalina hasta sumirla piadosamente en el desmayo. Aquellos instantes le parecieron eternos. Pudo recordar aquellas tardes infames, con su inocencia vuelta un paño, cuando era una pequeña que pasaba sus días sin el menor signo de esperanza. Aquellos ultrajes a los que fue sometida toda su vida. Recordó aquella tarde infeliz. Tenía poco más de seis años y había regresado de vender dulces en algún paradero de la ciudad. En la casa sólo estaba su padre, borracho. "Pobre de ti que le digas a tu mamá", sentenció cuando terminó. Lo mismo escuchó de sus hermanos mayores unos años después. Intentó guardarse eso, pero no pudo con tanto miedo y se lo dijo a su madre, pero en lugar de hallar comprensión y consuelo recibió una seca bofetada y la orden de no decirlo nunca a nadie. También recordó cuando encontró a su marido tocando por debajo del vestido a Leticia, la hija de ambos y siguió recordando hasta que vio los ojos fijos de Chuy, su nieto querido y muerto, como ella lo estaría pronto, como quería estarlo en ese momento.
Agustín todavía golpeó a Doña Catalina durante las últimas sacudidas. Una vez satisfecho y sin la menor culpa arrojó a la anciana al piso. Revisó el viejo colchón con chipotes, lo destrozó hasta dar con el botín: $560 pesos. El nuevo coraje lo desquitó con un puntapié en el torso de Cata, pero ella ni siquiera se inmutó. Ya era casi de noche cuando El Chupas salió de la casa. Comenzó a sentirse ansioso, tanto que ni siquiera se dio cuenta que dejó la puerta de la calle semiabierta. Caminaba con los billetes en la mano, contándolos y se dirigió al basurero del mercado local, conocido punto de narcomenudeo de la zona.
El caso de "La Cata", como le llamaban despóticamente a aquella mujer mucho más vieja que la mayoría y con un grado de miseria extra, llevó la malicia colectiva al siguiente nivel. Pocos se imaginaron el grado de salvajismo que sufrió, pero no escatimaron en rumores: que si debía dinero, que si fue alguna cuenta pendiente de Chuy, que si llevó a algún pepenador a su casa y éste se aprovechó de su ingenuidad. Todo en forma de juicio y condena. Sólo callaron cuando pocos días después se enteraron de su fallecimiento. Los daños a su persona habían sido severos y, sumados a su avanzada edad y a su falta de voluntad, poco pudieron hacer los médicos para salvarla. Nadie reclamó su cuerpo. Algunos vecinos motivados por un dejo de culpa y piedad organizaron una colecta, pero ante el desinterés de la mayoría decidieron abandonar la empresa. Las autoridades dictaminaron que terminara junto a los demás defenestrados en la fosa común.
Un moño negro adorna la casa de Catalina Gómez. Yace junto a otros dos. Uno gris, descolorido por la intemperie y los años, perteneciente a su hija Leticia, víctima de una enfermedad respiratoria; otro, amarillento, puesto en honor a Chuy, liquidado a puñaladas en el basurero de un mercado. En la calle los niños juegan, corren hacia la esquina de aquella cuadra de la colonia Aquiles Serdán. Pasan frente a una pestilente plasta de tortillas abandonadas, mohosas por la lluvia. Ya no hay quien los corretee a varazos.
#LFMOpinión
#LaCata

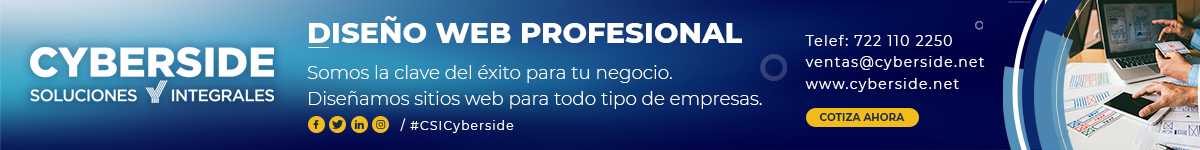

















Comentarios